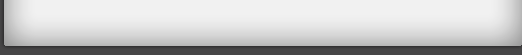Aquí iremos poniendo historias de terror. Si tienes escrito, o conoces algún relato y quieres publicarlo, sólo tienes que contactar a través de guvaip@hotmail.es
El Olor de la muerte.
Escrito por Sueco8 en la web ababolia.com
Los primeros rayos de sol de la mañana chocaron contra mis párpados
cerrados. Llevaba ya demasiadas horas dormido y tanta luz provocó mi repentino despertar. Abrí lentamente los ojos notando cómo las legañas se resistían a despegarse. Mi primera mirada fue hacia la ventana. El cielo estaba despejado y brillaba en lo alto del horizonte un sol magnífico. Era sin duda una de esas mañanas en las que es difícil levantarse con mala cara. Aún así, recuerdo que no me sentía agraciado precisamente, la sensación de malestar era reinante en mí. Una mezcla de penuria y decaimiento.
Inmediatamente comencé a intentar recordar cuál podría ser la razón de dicha zozobra de mi espíritu. Recorrí cada uno de los momentos del día anterior, de toda la semana que llevaba caminada, de todos los hechos que me hubieran resultado chocantes o sorprendentes últimamente. Pero no encontré nada. Absolutamente nada.
Fue en ese momento cuando achaqué mi estado de ánimo a un posible sueño que hubiese tenido esa noche. Quizás alguna pesadilla, o quizás hubiese soñado algo que no me gustase que se produjera en el mundo
real. De nuevo intenté recordar. Pero de nuevo no hubo nada. Aquello me intranquilizaba a la vez que no soportaba la idea de perder mucho tiempo pensándolo. Si simplemente estaba bajo de ánimo y no había ninguna razón aparente, es probable que esta sensación fuera desapareciendo a lo largo del día.
Comencé mi jornada de descanso como cada fin de semana en el que despertaba ansioso por ponerme a leer mis libros de botánica. Esa labor era únicamente altruismo, pero encontraba agradable la sensación de cultivar mi alma con el conocimiento de plantas exóticas, o habituales en cualquier jardín, o árboles enormes que parecían desafiar las leyes de la naturaleza. Como complemento de mis estudios aficionados solía buscar a mi tío, pozo inmenso de sabiduría sobre el reino vegetal, venido ya a menos debido a su avanzada edad, en la que sus ojos se iban cerrando de manera progresiva, pero que mientras siguieran lo suficientemente abiertos como para escribir las notas acerca de las características de las hierbas que podía encontrar en el campo en una tarde de domingo, seguirían dejándole escribir y ayudar a que fluyeran los folios en los que plasmar sus nuevos datos e ideas.
Tras unas horas de lectura apasionada y observación de decenas de fotos acerca de plantas que era posible encontrar más allá de los montes Atlas, cerré los libros para encaminarme decididamente a buscar a mi tío a su casa, llevarle dos obras sobre los abetos de Canadá y tal vez aprender algo más sobre aquellos inmensos árboles.
Al punto de cerrar los libros, me volví a percatar de que mi estado de
ánimo seguía muy confuso. Seguía muy triste. Esta vez incluso comparaba mi tristeza a la que se siente en un funeral o en una misa de difuntos. Esa misma sensación, en la que el alma se tira en el suelo y se niega firmemente a levantarse para continuar. No comprendía por qué podría sentirme así. Es posible que cupiese la posibilidad de un estado de depresión, pero jamás había tenido ni siquiera esa dolencia psicológica. Lo único de lo que estaba seguro es que algo en aquellos libros me habían hecho recordarme a mí mismo que por alguna razón era un mal día, que había algo que podría salir mal.
Realmente me estaba preocupando cuando decidí nuevamente irme a visitar a mi tío. Le consideraba hombre sabio en muchos sentidos, así que hablaría con él de mi estado de ánimo. Pero ahora me preocupaba qué tendrían que ver las plantas con todo aquello. De repente me vinieron a la cabeza unas palabras que mi tío me dijo en cierta ocasión y que nunca he llegado realmente a comprender: “El esfuerzo desmesurado en cualquier ámbito puede provocar que aparezcan los fantasmas de la mente. Es en ese momento cuando nos encontramos en el bosque de la confusión en el que todos los árboles tienen ojos y bocas horribles, y sus ramas se convierten en fornidos brazos que quieren atraparnos y llevarnos a su mundo de locura?
Pensaba fuertemente ahora en esas palabras, tal vez su significado fuera que no hay que dejarse llevar por la pasión excesiva del estudio. O tal vez mi mente fuese cediendo cordura por el ansia de mis estudios sobre botánica. Debía salir de casa rápido, notaba cómo la sensación era cada vez mayor. Ahora sí que era capaz de identificar esa sensación con total claridad como la pena por la muerte de un ser querido.
Salí con rapidez de casa, tenía que hablar con mi tío. Necesitaba respuestas, quería respuestas. Súbitamente al salir de casa me llegó un
olor pútrido, algo nauseabundo y corrompido. Ahora mi sensación sí que era un auténtico dolor espiritual. Aquel olor parecía únicamente sentirlo yo. Era difícil mantener una buena cara sin taparse la nariz o notar náuseas. La gente con la que me cruzaba me miraban extrañados y no había nada en ellos que me hiciese ver que también olían aquello. No sé cuánto rato pude estar andando y soportando aquel olor, que se me acumulaba en el estómago, pero al cabo del rato, aunque éste no había desaparecido, es probable que me hubiese acostumbrado a él.
Volví a pensar en el por qué de aquella sensación de pena absoluta, en el olor que misteriosamente sólo yo olía y me vinieron otras palabras que también escuché en cierta ocasión decir a mi tío en relación al comentario que me hizo sobre los árboles que nos abrazan a la locura: “Debemos estar listos para evitar las pequeñas señales que la mente nos va dejando antes de abandonar el reino de la cordura. Esas señales son verdades absolutas, y si las hacemos caso, si comprobamos su veracidad, estamos perdidos?
Recordando aquello me sentí aún más inquieto. Comencé a apretar el
paso para llegar a la casa de mi tío. Sólo estaba a un par de calles. Necesitaba hablar con él y comentarle todo aquello. Conforme iba avanzando notaba cómo mi nariz recibía aún más olor de putrefacción y cómo mi alma se iba apenando más y más. En mi cabeza sólo escuchaba voces de llanto, de agonía, de dolor. Creo que realmente ahí estaba cayendo en un estado de nerviosismo tal, que me era muy difícil conservar la cabeza fría.
Todas las sensaciones se iban acumulando: aquel olor, los pensamientos, las imágenes que me venían a la mente en las que si bien no había nada definido, la única palabra que podría describir aquello era el luto. La pena era reinante en mí. Corrí y corrí para alcanzar la casa de mi tío y hablar con él. Sabía que al doblar la esquina estaba ya su casa. Tenía que hablar con él. Sentía que era una tabla de salvación para mí. Pero también fugazmente sabía que al doblar la esquina mis sensaciones se apagarían de repente. Era la única claridad que veía en mi repentina mezcla de extraños sentimientos.
Y efectivamente, al doblar la esquina desaparecieron todas aquellas sensaciones. Pero lejos de la razón que supuse que me daría calma, el
hecho de hablar con mi tío y encontrar respuestas, encontré otra razón mucho más fuerte. Delante de mí estaba la casa de mi tío, y entre ésta y yo, se elevaba el gran árbol que creció y se mantuvo delante de la casa como guardián durante al menos todo el tiempo que cabe en mis recuerdos.
Y entre las ramas deshojadas del árbol, un cadáver. El cadáver de mi tío. Los ojos muy abiertos. La expresión totalmente desencajada, a la vez que se dibujaba una sonrisa. La sonrisa del loco. Ahora estaba claro, había encontrado todas las señales que me iban a llevar a la locura. A él ya se lo había llevado, y el árbol de su bosque particular le había abrazado para alejarle de los últimos retazos de cordura. Fue ése el momento en que comprendí que había hecho caso a las pequeñas señales que la mente me dio para alejarme del mundo de la cordura y que no debía haber hecho caso a esa sensación de pena. Y tampoco a ese olor. El olor de la muerte.
Volver al menú...
El gato negro (Edgar Allan Poe)
FUENTE BIBLIOTECA DIGITAL CIUDAD SEVA (Extracto del Libro de Relatos de Edgar Allan Poe)
No espero ni pido que alguien crea en el extraño aunque simple relato
que me dispongo a escribir. Loco estaría si lo esperara, cuando mis sentidos rechazan su propia evidencia. Pero no estoy loco y sé muy bien que esto no es un sueño. Mañana voy a morir y quisiera aliviar hoy mi alma. Mi propósito inmediato consiste en poner de manifiesto, simple, sucintamente y sin comentarios, una serie de episodios domésticos. Las consecuencias de esos episodios me han aterrorizado, me han torturado y, por fin, me han destruido. Pero no intentaré explicarlos. Si para mí han sido horribles, para otros resultarán menos espantosos que barrocos. Más adelante, tal vez, aparecerá alguien cuya inteligencia reduzca mis fantasmas a lugares comunes; una inteligencia más serena, más lógica y mucho menos excitable que la mía, capaz de ver en las circunstancias que temerosamente describiré, una vulgar sucesión de causas y efectos naturales.
Desde la infancia me destaqué por la docilidad y bondad de mi carácter. La ternura que abrigaba mi corazón era tan grande que llegaba a convertirme en objeto de burla para mis compañeros. Me gustaban especialmente los animales, y mis padres me permitían tener una gran variedad. Pasaba a su lado la mayor parte del tiempo, y jamás me sentía más feliz que cuando les daba de comer y los acariciaba. Este rasgo de mi carácter creció conmigo y, cuando llegué a la virilidad, se convirtió en una de mis principales fuentes de placer. Aquellos que alguna vez han experimentado cariño hacia un perro fiel y sagaz no necesitan que me moleste en explicarles la naturaleza o la intensidad de la retribución que recibía. Hay algo en el generoso y abnegado amor de un animal que llega directamente al corazón de aquel que con frecuencia ha probado la falsa amistad y la frágil fidelidad del hombre.
Me casé joven y tuve la alegría de que mi esposa compartiera mis preferencias. Al observar mi gusto por los animales domésticos, no perdía oportunidad de procurarme los más agradables de entre ellos. Teníamos pájaros, peces de colores, un hermoso perro, conejos, un
monito y un gato. Este último era un animal de notable tamaño y hermosura, completamente negro y de una sagacidad asombrosa. Al referirse a su inteligencia, mi mujer, que en el fondo era no poco supersticiosa, aludía con frecuencia a la antigua creencia popular de que todos los gatos negros son brujas metamorfoseadas. No quiero decir que lo creyera seriamente, y sólo menciono la cosa porque acabo de recordarla.
Plutón -tal era el nombre del gato- se había convertido en mi favorito y mi camarada. Sólo yo le daba de comer y él me seguía por todas partes en casa. Me costaba mucho impedir que anduviera tras de mí en la calle. Nuestra amistad duró así varios años, en el curso de los cuales (enrojezco al confesarlo) mi temperamento y mi carácter se alteraron
 |
radicalmente por culpa del demonio. Intemperancia. Día a día me fui volviendo más melancólico, irritable e indiferente hacia los sentimientos ajenos. Llegué, incluso, a hablar descomedidamente a mi mujer y terminé por infligirle violencias personales. Mis favoritos, claro está, sintieron igualmente el cambio de mi carácter. No sólo los descuidaba, sino que llegué a hacerles daño. Hacia Plutón, sin embargo, conservé suficiente consideración como para abstenerme de maltratarlo, cosa que hacía con los conejos, el mono y hasta el perro cuando, por casualidad o movidos por el afecto, se cruzaban en mi camino. Mi enfermedad, empero, se agravaba -pues, ¿qué enfermedad es comparable al alcohol?-, y finalmente el mismo Plutón, que ya estaba viejo y, por tanto, algo enojadizo, empezó a sufrir las consecuencias de mi mal humor.
Una noche en que volvía a casa completamente embriagado, después de una de mis correrías por la ciudad, me pareció que el gato evitaba mi presencia. Lo alcé en brazos, pero, asustado por mi violencia, me mordió ligeramente en la mano. Al punto se apoderó de mí una furia demoníaca y ya no supe lo que hacía. Fue como si la raíz de mi alma se separara de golpe de mi cuerpo; una maldad más que diabólica,
alimentada por la ginebra, estremeció cada fibra de mi ser. Sacando del bolsillo del chaleco un cortaplumas, lo abrí mientras sujetaba al pobre animal por el pescuezo y, deliberadamente, le hice saltar un ojo. Enrojezco, me abraso, tiemblo mientras escribo tan condenable atrocidad.
Cuando la razón retornó con la mañana, cuando hube disipado en el sueño los vapores de la orgía nocturna, sentí que el horror se mezclaba con el remordimiento ante el crimen cometido; pero mi sentimiento era débil y ambiguo, no alcanzaba a interesar al alma. Una vez más me hundí en los excesos y muy pronto ahogué en vino los recuerdos de lo sucedido.
El gato, entretanto, mejoraba poco a poco. Cierto que la órbita donde faltaba el ojo presentaba un horrible aspecto, pero el animal no parecía sufrir ya. Se paseaba, como de costumbre, por la casa, aunque, como es de imaginar, huía aterrorizado al verme. Me quedaba aún bastante de mi antigua manera de ser para sentirme agraviado por la evidente antipatía de un animal que alguna vez me había querido tanto. Pero ese sentimiento no tardó en ceder paso a la irritación. Y entonces, para mi caída final e irrevocable, se presentó el espíritu de la perversidad. La filosofía no tiene en cuenta a este espíritu; y, sin embargo, tan seguro estoy de que mi alma existe como de que la perversidad es uno de los impulsos primordiales del corazón humano, una de las facultades primarias indivisibles, uno de esos sentimientos que dirigen el carácter del hombre. ¿Quién no se ha sorprendido a sí mismo cien veces en momentos en que cometía una acción tonta o malvada por la simple razón de que no debía cometerla? ¿No hay en nosotros una tendencia permanente, que enfrenta descaradamente al buen sentido, una tendencia a transgredir lo que constituye la Ley por el solo hecho de serlo? Este espíritu de perversidad se presentó, como he dicho, en mi caída final. Y el insondable anhelo que tenía mi alma de vejarse a sí misma, de violentar su propia naturaleza, de hacer mal por el mal mismo, me incitó a continuar y, finalmente, a consumar el suplicio que había infligido a la inocente bestia. Una
 |
mañana, obrando a sangre fría, le pasé un lazo por el pescuezo y lo ahorqué en la rama de un árbol; lo ahorqué mientras las lágrimas manaban de mis ojos y el más amargo remordimiento me apretaba el corazón; lo ahorqué porque recordaba que me había querido y porque estaba seguro de que no me había dado motivo para matarlo; lo ahorqué porque sabía que, al hacerlo, cometía un pecado, un pecado mortal que comprometería mi alma hasta llevarla -si ello fuera posible- más allá del alcance de la infinita misericordia del Dios más misericordioso y más terrible.
La noche de aquel mismo día en que cometí tan cruel acción me despertaron gritos de: "¡Incendio!" Las cortinas de mi cama eran una llama viva y toda la casa estaba ardiendo. Con gran dificultad pudimos escapar de la conflagración mi mujer, un sirviente y yo. Todo quedó destruido. Mis bienes terrenales se perdieron y desde ese momento tuve que resignarme a la desesperanza. No incurriré en la debilidad de establecer una relación de causa y efecto entre el desastre y mi criminal acción. Pero estoy detallando una cadena de hechos y no quiero dejar ningún eslabón incompleto. Al día siguiente del incendio acudí a visitar las ruinas. Salvo una, las paredes se habían desplomado. La que quedaba en pie era un tabique divisorio de poco espesor, situado en el centro de la casa, y contra el cual se apoyaba antes la cabecera de mi lecho. El enlucido había quedado a salvo de la acción del fuego, cosa que atribuí a su reciente aplicación. Una densa muchedumbre habíase
 |
reunido frente a la pared y varias personas parecían examinar parte de la misma con gran atención y detalle. Las palabras "¡extraño!, ¡curioso!" y otras similares excitaron mi curiosidad. Al aproximarme vi que en la blanca superficie, grabada como un bajorrelieve, aparecía la imagen de un gigantesco gato. El contorno tenía una nitidez verdaderamente maravillosa. Había una soga alrededor del pescuezo del animal.
Al descubrir esta aparición -ya que no podía considerarla otra cosa- me sentí dominado por el asombro y el terror. Pero la reflexión vino luego en mi ayuda. Recordé que había ahorcado al gato en un jardín contiguo a la casa. Al producirse la alarma del incendio, la multitud había invadido inmediatamente el jardín: alguien debió de cortar la soga y tirar al gato en mi habitación por la ventana abierta. Sin duda,
habían tratado de despertarme en esa forma. Probablemente la caída de las paredes comprimió a la víctima de mi crueldad contra el enlucido recién aplicado, cuya cal, junto con la acción de las llamas y el amoniaco del cadáver, produjo la imagen que acababa de ver.
Si bien en esta forma quedó satisfecha mi razón, ya que no mi conciencia, sobre el extraño episodio, lo ocurrido impresionó profundamente mi imaginación. Durante muchos meses no pude librarme del fantasma del gato, y en todo ese tiempo dominó mi espíritu un sentimiento informe que se parecía, sin serlo, al remordimiento. Llegué al punto de lamentar la pérdida del animal y buscar, en los viles antros que habitualmente frecuentaba, algún otro de la misma especie y apariencia que pudiera ocupar su lugar.
Una noche en que, borracho a medias, me hallaba en una taberna más que infame, reclamó mi atención algo negro posado sobre uno de los enormes toneles de ginebra que constituían el principal moblaje del lugar. Durante algunos minutos había estado mirando dicho tonel y me sorprendió no haber advertido antes la presencia de la mancha negra en lo alto. Me aproximé y la toqué con la mano. Era un gato negro muy
grande, tan grande como Plutón y absolutamente igual a éste, salvo un detalle. Plutón no tenía el menor pelo blanco en el cuerpo, mientras este gato mostraba una vasta aunque indefinida mancha blanca que le cubría casi todo el pecho.
Al sentirse acariciado se enderezó prontamente, ronroneando con fuerza, se frotó contra mi mano y pareció encantado de mis atenciones. Acababa, pues, de encontrar el animal que precisamente andaba buscando. De inmediato, propuse su compra al tabernero, pero me contestó que el animal no era suyo y que jamás lo había visto antes ni sabía nada de él.
Continué acariciando al gato y, cuando me disponía a volver a casa, el animal pareció dispuesto a acompañarme. Le permití que lo hiciera, deteniéndome una y otra vez para inclinarme y acariciarlo. Cuando estuvo en casa, se acostumbró a ella de inmediato y se convirtió en el gran favorito de mi mujer.
Por mi parte, pronto sentí nacer en mí una antipatía hacia aquel animal. Era exactamente lo contrario de lo que había anticipado, pero -sin que pueda decir cómo ni por qué- su marcado cariño por mí me disgustaba y me fatigaba. Gradualmente, el sentimiento de disgusto y fatiga creció hasta alcanzar la amargura del odio. Evitaba encontrarme con el animal; un resto de vergüenza y el recuerdo de mi crueldad de antaño me vedaban maltratarlo. Durante algunas semanas me abstuve de pegarle o de hacerlo víctima de cualquier violencia; pero gradualmente -muy gradualmente- llegué a mirarlo con inexpresable odio y a huir en silencio de su detestable presencia, como si fuera una emanación de la peste.
Lo que, sin duda, contribuyó a aumentar mi odio fue descubrir, a la mañana siguiente de haberlo traído a casa, que aquel gato, igual que Plutón, era tuerto. Esta circunstancia fue precisamente la que lo hizo más grato a mi mujer, quien, como ya dije, poseía en alto grado esos sentimientos humanitarios que alguna vez habían sido mi rasgo distintivo y la fuente de mis placeres más simples y más puros.
El cariño del gato por mí parecía aumentar en el mismo grado que mi aversión. Seguía mis pasos con una pertinencia que me costaría hacer
entender al lector. Dondequiera que me sentara venía a ovillarse bajo mi silla o saltaba a mis rodillas, prodigándome sus odiosas caricias. Si echaba a caminar, se metía entre mis pies, amenazando con hacerme caer, o bien clavaba sus largas y afiladas uñas en mis ropas, para poder trepar hasta mi pecho. En esos momentos, aunque ansiaba aniquilarlo de un solo golpe, me sentía paralizado por el recuerdo de mi primer crimen, pero sobre todo -quiero confesarlo ahora mismo- por un espantoso temor al animal.
Aquel temor no era precisamente miedo de un mal físico y, sin embargo, me sería imposible definirlo de otra manera. Me siento casi avergonzado de reconocer, sí, aún en esta celda de criminales me siento casi avergonzado de reconocer que el terror, el espanto que aquel animal me inspiraba, era intensificado por una de las más insensatas quimeras que sería dado concebir. Más de una vez mi mujer me había llamado la atención sobre la forma de la mancha blanca de la cual ya he hablado, y que constituía la única diferencia entre el extraño animal y el que yo había matado. El lector recordará que esta mancha, aunque grande, me había parecido al principio de forma indefinida; pero gradualmente, de manera tan imperceptible que mi razón luchó durante largo tiempo por rechazarla como fantástica, la mancha fue asumiendo un contorno de rigurosa precisión. Representaba ahora algo que me estremezco al nombrar, y por ello odiaba, temía y hubiera querido librarme del monstruo si hubiese sido capaz de atreverme; representaba, digo, la imagen de una cosa atroz, siniestra..., ¡la imagen del patíbulo! ¡Oh lúgubre y terrible máquina del horror y del crimen, de la agonía y de la muerte!
Me sentí entonces más miserable que todas las miserias humanas. ¡Pensar que una bestia, cuyo semejante había yo destruido desdeñosamente, una bestia era capaz de producir tan insoportable angustia en un hombre creado a imagen y semejanza de Dios! ¡Ay, ni de día ni de noche pude ya gozar de la bendición del reposo! De día, aquella criatura no me dejaba un instante solo; de noche, despertaba hora a hora de los más horrorosos sueños, para sentir el ardiente aliento de la cosa en mi rostro y su terrible peso -pesadilla encarnada de la que no me era posible desprenderme- apoyado eternamente sobre mi corazón.
Bajo el agobio de tormentos semejantes, sucumbió en mí lo poco que me quedaba de bueno. Sólo los malos pensamientos disfrutaban ya de mi intimidad; los más tenebrosos, los más perversos pensamientos. La melancolía habitual de mi humor creció hasta convertirse en aborrecimiento de todo lo que me rodeaba y de la entera humanidad; y mi pobre mujer, que de nada se quejaba, llegó a ser la habitual y paciente víctima de los repentinos y frecuentes arrebatos de ciega cólera a que me abandonaba.
Cierto día, para cumplir una tarea doméstica, me acompañó al sótano de la vieja casa donde nuestra pobreza nos obligaba a vivir. El gato me
siguió mientras bajaba la empinada escalera y estuvo a punto de tirarme cabeza abajo, lo cual me exasperó hasta la locura. Alzando un hacha y olvidando en mi rabia los pueriles temores que hasta entonces habían detenido mi mano, descargué un golpe que hubiera matado instantáneamente al animal de haberlo alcanzado. Pero la mano de mi mujer detuvo su trayectoria. Entonces, llevado por su intervención a una rabia más que demoníaca, me zafé de su abrazo y le hundí el hacha en la cabeza. Sin un solo quejido, cayó muerta a mis pies.
Cumplido este espantoso asesinato, me entregué al punto y con toda sangre fría a la tarea de ocultar el cadáver. Sabía que era imposible sacarlo de casa, tanto de día como de noche, sin correr el riesgo de que algún vecino me observara. Diversos proyectos cruzaron mi mente. Por un momento pensé en descuartizar el cuerpo y quemar los pedazos. Luego se me ocurrió cavar una tumba en el piso del sótano. Pensé también si no convenía arrojar el cuerpo al pozo del patio o
meterlo en un cajón, como si se tratara de una mercadería común, y llamar a un mozo de cordel para que lo retirara de casa. Pero, al fin, di con lo que me pareció el mejor expediente y decidí emparedar el cadáver en el sótano, tal como se dice que los monjes de la Edad Media emparedaban a sus víctimas.
El sótano se adaptaba bien a este propósito. Sus muros eran de material poco resistente y estaban recién revocados con un mortero ordinario, que la humedad de la atmósfera no había dejado endurecer. Además, en una de las paredes se veía la saliencia de una falsa chimenea, la cual había sido rellenada y tratada de manera semejante al resto del sótano. Sin lugar a dudas, sería muy fácil sacar los ladrillos en esa parte, introducir el cadáver y tapar el agujero como antes, de manera que ninguna mirada pudiese descubrir algo sospechoso.
No me equivocaba en mis cálculos. Fácilmente saqué los ladrillos con ayuda de una palanca y, luego de colocar cuidadosamente el cuerpo contra la pared interna, lo mantuve en esa posición mientras aplicaba de nuevo la mampostería en su forma original. Después de procurarme argamasa, arena y cerda, preparé un enlucido que no se distinguía del anterior y revoqué cuidadosamente el nuevo enladrillado. Concluida la tarea, me sentí seguro de que todo estaba bien. La pared no mostraba la menor señal de haber sido tocada. Había barrido hasta el menor fragmento de material suelto. Miré en torno, triunfante, y me dije: "Aquí, por lo menos, no he trabajado en vano".
Mi paso siguiente consistió en buscar a la bestia causante de tanta desgracia, pues al final me había decidido a matarla. Si en aquel momento el gato hubiera surgido ante mí, su destino habría quedado sellado, pero, por lo visto, el astuto animal, alarmado por la violencia de mi primer acceso de cólera, se cuidaba de aparecer mientras no cambiara mi humor. Imposible describir o imaginar el profundo, el maravilloso alivio que la ausencia de la detestada criatura trajo a mi pecho. No se presentó aquella noche, y así, por primera vez desde su llegada a la casa, pude dormir profunda y tranquilamente; sí, pude dormir, aun con el peso del crimen sobre mi alma.
Pasaron el segundo y el tercer día y mi atormentador no volvía. Una vez más respiré como un hombre libre. ¡Aterrado, el monstruo había huido de casa para siempre! ¡Ya no volvería a contemplarlo! Gozaba de una suprema felicidad, y la culpa de mi negra acción me preocupaba muy poco. Se practicaron algunas averiguaciones, a las que no me costó mucho responder. Incluso hubo una perquisición en la casa; pero, naturalmente, no se descubrió nada. Mi tranquilidad futura me parecía asegurada.
Al cuarto día del asesinato, un grupo de policías se presentó i
nesperadamente y procedió a una nueva y rigurosa inspección. Convencido de que mi escondrijo era impenetrable, no sentí la más leve inquietud. Los oficiales me pidieron que los acompañara en su examen. No dejaron hueco ni rincón sin revisar. Al final, por tercera o cuarta vez, bajaron al sótano. Los seguí sin que me temblara un solo músculo. Mi corazón latía tranquilamente, como el de aquel que duerme en la inocencia. Me paseé de un lado al otro del sótano. Había cruzado los brazos sobre el pecho y andaba tranquilamente de aquí para allá. Los policías estaban completamente satisfechos y se disponían a marcharse. La alegría de mi corazón era demasiado grande para reprimirla. Ardía en deseos de decirles, por lo menos, una palabra como prueba de triunfo y confirmar doblemente mi inocencia.
-Caballeros -dije, por fin, cuando el grupo subía la escalera-, me alegro mucho de haber disipado sus sospechas. Les deseo felicidad y un poco más de cortesía. Dicho sea de paso, caballeros, esta casa está muy bien construida... (En mi frenético deseo de decir alguna cosa con naturalidad, casi no me daba cuenta de mis palabras). Repito que es una casa de excelente construcción. Estas paredes... ¿ya se marchan ustedes, caballeros?... tienen una gran solidez.
Y entonces, arrastrado por mis propias bravatas, golpeé fuertemente con el bastón que llevaba en la mano sobre la pared del enladrillado tras de la cual se hallaba el cadáver de la esposa de mi corazón.
¡Que Dios me proteja y me libre de las garras del archidemonio! Apenas había cesado el eco de mis golpes cuando una voz respondió desde dentro de la tumba. Un quejido, sordo y entrecortado al comienzo, semejante al sollozar de un niño, que luego creció rápidamente hasta convertirse en un largo, agudo y continuo alarido, anormal, como inhumano, un aullido, un clamor de lamentación, mitad de horror, mitad de triunfo, como sólo puede haber brotado en el infierno de la garganta de los condenados en su agonía y de los demonios exultantes en la condenación.
Hablar de lo que pensé en ese momento sería locura. Presa de vértigo, fui tambaleándome hasta la pared opuesta. Por un instante el grupo de hombres en la escalera quedó paralizado por el terror. Luego, una docena de robustos brazos atacaron la pared, que cayó de una pieza. El cadáver, ya muy corrompido y manchado de sangre coagulada, apareció de pie ante los ojos de los espectadores. Sobre su cabeza, con la roja boca abierta y el único ojo como de fuego, estaba agazapada la horrible bestia cuya astucia me había inducido al asesinato y cuya voz delatadora me entregaba al verdugo. ¡Había emparedado al monstruo en la tumba!
DEDICADO A DIEGO POR SER UNO DE SUS CUENTOS FAVORITOS.
Volver al menú...
Una tumba sin fondo (Ambrose Bierce)
FUENTE legionesdelanoche.netfirms.com
Me llamo John Brenwalter. Mi padre, un borracho, logró patentar un invento para fabricar granos de café con arcilla; pero era un hombre
 |
honrado y no quiso involucrarse en la fabricación. Por esta razón era sólo moderadamente rico, pues las regalías de su muy valioso invento apenas le dejaban lo suficiente para pagar los gastos de los pleitos contra los bribones culpables de infracción. Fue así que yo carecí de muchas de las ventajas que gozan los hijos de padres deshonestos e inescrupulosos, y de no haber sido por una madre noble y devota (quien descuidó a mis hermanos y a mis hermanas y vigiló personalmente mi educación), habría crecido en la ignorancia y habría sido obligado a asistir a la escuela. Ser el hijo favorito de una mujer bondadosa es mejor que el oro.
Cuando yo tenía diecinueve años, mi padre tuvo la desgracia de morir. Había tenido siempre una salud perfecta, y su muerte, ocurrida a la hora de cenar y sin previo aviso, a nadie sorprendió tanto como a él mismo. Esa misma mañana le habían notificado la adjudicación de la patente de su invento para forzar cajas de caudales por presión hidráulica y sin hacer ruido. El Jefe de Patentes había declarado que era la más ingeniosa, efectiva y benemérita invención que él hubiera aprobado jamás. Naturalmente, mi padre previó una honrosa, próspera vejez. Es por eso que su repentina muerte fue para él una profunda decepción. Mi madre, en cambio, cuyas piedad y resignación ante los designios del Cielo eran virtudes conspicuas de su carácter, estaba aparentemente menos conmovida. Hacia el final de la comida, una vez que el cuerpo de mi pobre padre fue alzado del suelo, nos reunió a todos en el cuarto contiguo y nos habló de esta manera:
-Hijos míos, el extraño suceso que han presenciado es uno de los más desagradables incidentes en la vida de un hombre honrado, y les aseguro que me resulta poco agradable. Les ruego que crean que yo no he tenido nada que ver en su ejecución. Desde luego -añadió después de una pausa en la que bajó sus ojos abatidos por un profundo pensamiento-, desde luego es mejor que esté muerto.
Dijo estas palabras como si fuera una verdad tan obvia e incontrovertible que ninguno de nosotros tuvo el coraje de desafiar su asombro pidiendo una explicación. Cuando cualquiera de nosotros se equivocaba en algo, el aire de sorpresa de mi madre nos resultaba terrible. Un día, cuando en un arranque de mal humor me tomé la libertad de cortarle la oreja al bebé, sus simples palabras: "¡John, me sorprendes!", fueron para mí una recriminación tan severa que al fin de una noche de insomnio, fui llorando hasta ella y, arrojándome a sus pies, exclamé: "¡Madre, perdóname por haberte sorprendido!" Así, ahora, todos -incluso el bebé de una sola oreja- sentimos que aceptar sin preguntas el hecho de que era mejor, en cierto modo, que nuestro querido padre estuviese muerto, provocaría menos fricciones. Mi madre continuó:
-Debo decirles, hijos míos, que en el caso de una repentina y misteriosa muerte, la ley exige que venga el médico forense, corte el cuerpo en pedazos y los someta a un grupo de hombres, quienes, después de inspeccionarlos, declaran a la persona muerta. Por hacer esto el forense recibe una gran suma de dinero. Deseo eludir tan penosa formalidad; eso es algo que nunca tuvo la aprobación de... de los restos. John -aquí mi madre volvió hacia mí su rostro angelical- tú eres un joven educado y muy discreto. Ahora tienes la oportunidad de demostrar tu gratitud por todos los sacrificios que nos impuso tu educación. John, ve y mata al forense.
Inefablemente complacido por esta prueba de confianza de mi madre y por la oportunidad de distinguirme por medio de un acto que cuadraba con mi natural disposición, me arrodillé ante ella, llevé sus manos hasta mis labios y las bañé con lágrimas de emoción. Esa tarde, antes de las cinco, había eliminado al médico.
De inmediato fui arrestado y arrojado a la cárcel. Allí pasé una noche muy incómoda: me fue imposible dormir a causa de la irreverencia de mis compañeros de celda, dos clérigos, a quienes la práctica teológica había dado abundantes ideas impías y un dominio absolutamente único del lenguaje blasfemo. Pero ya avanzada la mañana, el carcelero que dormía en el cuarto contiguo y a quien tampoco habían dejado dormir, entró en la celda y con un feroz juramento advirtió a los reverendos caballeros que, si oía una blasfemia más, su sagrada profesión no le impediría ponerlos en la calle. En consecuencia moderaron su objetable conversación sustituyéndola por un acordeón. Así, pude dormir el pacífico y refrescante sueño de la juventud y la inocencia.
A la mañana siguiente me condujeron ante el Juez Superior, un magistrado de sentencia, y se me sometió al examen preliminar.
Alegué que no tenía culpa, y añadí que el hombre al que yo había asesinado era un notorio demócrata. (Mi bondadosa madre era republicana y desde mi temprana infancia fui cuidadosamente instruido por ella en los principios de gobierno honesto y en la necesidad de suprimir la oposición sediciosa.) El juez, elegido mediante una urna republicana de doble fondo, estaba visiblemente impresionado por la fuerza lógica de mi alegato y me ofreció un cigarrillo.
-Con el permiso de Su Excelencia -comenzó el Fiscal-, no considero necesario exponer ninguna prueba en este caso. Por la ley de la nación se sienta usted aquí como juez de sentencia y es su deber sentenciar. Tanto testimonio como argumentos implicarían la duda acerca de la decisión de Su Excelencia de cumplir con su deber jurado. Ese es todo mi caso.
Mi abogado, un hermano del médico forense fallecido, se levantó y dijo:
-Con la venia de la Corte... mi docto amigo ha dejado tan bien y con tanta elocuencia establecida la ley imperante en este caso, que sólo me resta preguntar hasta dónde se la ha acatado. En verdad, Su Excelencia es un magistrado penal, y como tal es su deber sentenciar... ¿qué? Ese es un asunto que la ley, sabia y justamente, ha dejado a su propio arbitrio, y sabiamente ya ha descargado usted cada una de las obligaciones que la ley impone. Desde que conozco a Su Excelencia no ha hecho otra cosa que sentenciar. Usted ha sentenciado por soborno, latrocinio, incendio premeditado, perjurio, adulterio, asesinato... cada crimen del código y cada exceso conocido por los sensuales y los depravados, incluyendo a mi docto amigo, el Fiscal. Usted ha cumplido con su deber de magistrado penal, y como no hay ninguna evidencia contra este joven meritorio, mi cliente, propongo que sea absuelto.
Se hizo un solemne silencio. El Juez se levantó, se puso la capa negra y, con voz temblorosa de emoción, me sentenció a la vida y a la libertad. Después, volviéndose hacia mi consejero, dijo fría pero significativamente:
-Lo veré luego.
A la mañana siguiente, el abogado que me había defendido tan escrupulosamente contra el cargo de haber asesinado a su propio
hermano -con quien había tenido una pelea por unas tierras- desapareció, y se desconoce su suerte hasta el día de hoy.
Entretanto, el cuerpo de mi pobre padre había sido secretamente sepultado a medianoche en el patio de su último domicilio, con sus últimas botas puestas y el contenido de su fallecido estómago sin analizar.
-Él se oponía a cualquier ostentación -dijo mi querida madre mientras terminaba de apisonar la tierra y ayudaba a los niños a extender una capa de paja sobre la tierra removida-, sus instintos eran domésticos y amaba la vida tranquila.
El pedido de sucesión de mi madre decía que ella tenía buenas razones para creer que el difunto estaba muerto, puesto que no había vuelto a comer a su casa desde hacía varios días; pero el Juez de la Corte del Cuervo -como siempre despreciativamente la llamó después- decidió que la prueba de muerte no era suficiente y puso el patrimonio en manos de un Administrador Público, que era su yerno. Se descubrió que el pasivo daba igual que el activo; sólo había quedado la patente de invención del dispositivo para forzar cajas de seguridad por presión hidráulica y en silencio, y ésta había pasado a ser propiedad legítima del Juez Testamentario y del Administrador Público, como mi querida madre prefería llamarlo. Así, en unos pocos meses, una acaudalada y respetable familia fue reducida de la prosperidad al delito; la necesidad nos obligó a trabajar.
Diversas consideraciones, tales como la idoneidad personal, la inclinación, etc., nos guiaban en la selección de nuestras ocupaciones. Mi madre abrió una selecta escuela privada para enseñar el arte de alterar las manchas sobre las alfombras de piel de leopardo; el mayor de mis hermanos, George Henry, a quien le gustaba la música, se convirtió en el corneta de un asilo para sordomudos de los alrededores; mi hermana Mary María, tomaba pedidos de Esencias de Picaportes del Profesor Pumpernickel, para sazonar aguas minerales, y yo me establecí como ajustador y dorador de vigas para horcas. Los demás, demasiado jóvenes para trabajar, continuaron con el robo de pequeños artículos expuestos en las vidrieras de las tiendas, tal como se les había enseñado.
En nuestros ratos de ocio atraíamos a nuestra casa a los viajeros y enterrábamos los cuerpos en un sótano.
En una parte de este sótano guardábamos vinos, licores y provisiones.
 |
De la rapidez con que desaparecían nos sobrevino la supersticiosa creencia de que los espíritus de las personas enterradas volvían a la noche y se daban un festín. Al menos era cierto que con frecuencia, de mañana, solíamos descubrir trozos de carnes adobadas, mercaderías envasadas y restos de comida ensuciando el lugar, a pesar de que había sido cerrado con llave y atrancado, previendo toda intromisión humana. Se propuso sacar las provisiones y almacenarlas en cualquier otro sitio, pero nuestra querida madre, siempre generosa y hospitalaria, dijo que era mejor soportar la pérdida que arriesgarse a ser descubiertos; si a los fantasmas les era negada esta insignificante gratificación, podrían promover una investigación que echaría por tierra nuestro esquema de la división del trabajo, desviando las energías de toda la familia hacia la simple industria a la cual yo me dedicaba: todos terminaríamos decorando las vigas de las horcas. Aceptamos su decisión con filial sumisión, que se debía a nuestro respeto por su sabiduría y la pureza de su carácter.
Una noche, mientras todos estábamos en el sótano -ninguno se atrevía a entrar solo- ocupados en la tarea de dispensar al alcalde de una ciudad vecina los solemnes oficios de la cristiana sepultura, mi madre y los niños pequeños sosteniendo cada uno una vela, mientras que George Henry y yo trabajábamos con la pala y el pico, mi hermana Mary María profirió un chillido y se cubrió los ojos con las manos. Estábamos todos sobrecogidos de espanto y las exequias del alcalde fueron suspendidas de inmediato, a la vez que, pálidos y con la voz temblorosa, le rogamos que nos dijera qué cosa la había alarmado. Los niños más pequeños temblaban tanto que sostenían las velas con escasa firmeza, y las ondulantes sombras de nuestras figuras danzaban sobre las paredes con movimientos toscos y grotescos que adoptaban las más pavorosas actitudes. La cara del hombre muerto, ora fulgurando horriblemente en la luz, ora extinguiéndose a través de alguna fluctuante sombra, parecía adoptar cada vez una nueva y más imponente expresión, una amenaza aún más maligna. Más asustadas que nosotros por el grito de la niña, las ratas echaron a correr en multitudes por el lugar, lanzando penetrantes chillidos, o con sus ojos fijos estrellando la oscura opacidad de algún distante rincón, meros puntos de luz verde haciendo juego con la pálida fosforescencia de la podredumbre que llenaba la tumba a medio cavar y que parecía la manifestación visible de un leve olor a moribundo que corrompía el aire insalubre. Ahora los niños sollozaban y se pegaban a las piernas de sus mayores, dejando caer sus velas, y nosotros estábamos a punto de ser abandonados a la total oscuridad, excepto por esa luz siniestra que fluía despaciosamente por encima de la tierra revuelta e inundaba los bordes de la tumba como una fuente.
Entretanto, mi hermana, arrodillada sobre la tierra extraída de la excavación, se había quitado las manos de la cara y estaba mirando con ojos dilatados en el interior de un oscuro espacio que había entre dos barriles de vino.
-¡Allí está! -Allí está! -chilló, señalando- ¡Dios del cielo! ¿No pueden verlo?
Y realmente estaba allí: una figura humana apenas discernible en las tinieblas; una figura que se balanceaba de un costado a otro como si se fuera a caer, agarrándose a los barriles de vino para sostenerse; dio
un paso hacia adelante, tambaleándose y, por un momento, apareció a la luz de lo que quedaba de nuestras velas; luego se irguió pesadamente y cayó postrada en tierra. En ese momento todos habíamos reconocido la figura, la cara y el porte de nuestro padre. ¡Muerto estos diez meses y enterrado por nuestras propias manos! ¡Nuestro padre, sin duda, resucitado y horriblemente borracho!
En los incidentes ocurridos durante la fuga precipitada de ese terrible lugar; en la aniquilación de todo humano sentimiento en ese tumultuoso, loco apretujarse por la húmeda y mohosa escalera, resbalando, cayendo, derribándose y trepando uno sobre la espalda del otro, las luces extinguidas, los bebés pisoteados por sus robustos hermanos y arrojados de vuelta a la muerte por un brazo maternal; en todo esto no me atrevo a pensar. Mi madre, mi hermano y mi hermana mayores y yo escapamos; los otros quedaron abajo, para morir de sus heridas o de su terror; algunos, quizá, por las llamas, puesto que en una hora, nosotros cuatro, juntando apresuradamente el poco dinero y las joyas que teníamos, y la ropa que podíamos llevar, incendiamos la casa y huimos bajo la luz de las llamas, hacia las colinas. Ni siquiera nos detuvimos a cobrar el seguro, y mi querida madre dijo en su lecho de muerte, años después en una tierra lejana, que ése había sido el único pecado de omisión que quedaba sobre su conciencia. Su confesor, un hombre santo, le aseguró que, bajo tales circunstancias, el Cielo le perdonaría su descuido.
Cerca de diez años después de nuestra desaparición de los escenarios de mi infancia, yo, entonces un próspero falsificador, regresé disfrazado al lugar con la intención de recuperar algo de nuestro tesoro, que había sido enterrado en el sótano. Debo decir que no tuve éxito: el descubrimiento de muchos huesos humanos en las ruinas obligó a las autoridades a excavar por más. Encontraron el tesoro y lo guardaron. La casa no fue reconstruida; todo el vecindario era una desolación. Tal cantidad de visiones y sonidos extraterrenos habían sido denunciados desde entonces, que nadie quería vivir allí. Como no había a quien preguntar o molestar, decidí gratificar mi piedad filial con la contemplación, una vez más, de la cara de mi bienamado padre, si era cierto que nuestros ojos nos habían engañado y estaba todavía en su tumba. Recordaba además que él siempre había usado un enorme anillo de diamante, y yo como no lo había visto ni había oído nada acerca de él desde su muerte, tenía razones como para pensar que debió haber sido enterrado con el anillo puesto. Procurándome una pala, rápidamente localicé la tumba en lo que había sido el patio de mi casa, y comencé a cavar. Cuando hube alcanzado cerca de cuatro pies de profundidad, la tumba se desfondó y me precipité a un gran desagüe, cayendo por el largo agujero de su desmoronado codo. No había ni cadáver ni rastro alguno de él.
Imposibilitado para salir de la excavación, me arrastré por el desagüe, quité con cierta dificultad una masa de escombros carbonizados y de ennegrecida mampostería que lo obstaculizaba, y salí por lo que había sido aquel funesto sótano.
Todo estaba claro. Mi padre, cualquier cosa que fuera lo que le había provocado esa descompostura durante la cena (y pienso que mi santa madre hubiera podido arrojar algo de luz sobre ese asunto) había sido, indudablemente, enterrado vivo. La tumba se había excavado accidentalmente sobre el olvidado desagüe hasta el recodo del caño, y como no utilizamos ataúd, en sus esfuerzos por sobrevivir había roto la podrida mampostería y caído a través de ella, escapando finalmente hacia el interior del sótano. Sintiendo que no era bienvenido en su propia casa, pero sin tener otra, había vivido en reclusión subterránea como testigo de nuestro ahorro y como pensionista de nuestra providencia. Él era quien se comía nuestra comida; él quien se bebía nuestro vino; no era mejor que un ladrón. En un instante de intoxicación y sintiendo, sin duda, necesidad de compañía, que es el único vínculo afín entre un borracho y su raza, abandonó el lugar de su escondite en un momento extrañamente inoportuno, acarreando deplorables consecuencias a aquellos más cercanos y queridos. Un desatino que tuvo casi la dignidad de un crimen.
Volver al menú...
VUELTA SÚBITA
Me llamo Gabriela y trabajaba de enfermera en la sala
de Medicina Interna del Hospital Comarcal. Como todos los días, mi jornada laboral terminaba a las diez de la noche. No me gustaba el turno de tardes, pero al final, después de dos años me acostumbré y aprendí a planificar mi vida por las mañanas. Lo único bueno que tenía ese turno es que libraba todos los fines de semana, pero de eso solo me acordaba los viernes a las diez de la noche, cuando me despedía de las compañeras y no tenía que aparecer por allí hasta el lunes de la semana siguiente.
Ese viernes, mientras abandonaba el hospital en dirección al aparcamiento, pensaba en todo lo que haría el fin de semana. No había hecho grandes planes, el típico aperitivo el sábado por la mañana en la terraza de El parador, por la tarde alguna sesión de cine y por la noche saldría a tomar una copa con las amigas. El domingo improvisaría sobre la marcha.
En la última plaza del parking estaba mi A3 de color negro. Lo compré hace dos años cuando aprobé la oposición y conseguí
una plaza en propiedad, aquello me proporcionó estabilidad económica y decidí que era la hora de permitirme un capricho.
Saqué las llaves del coche y presioné uno de los botones. Una luz intermitente de color amarillo iluminó todo el parking, a la vez que se oyó como los seguros del coche se abrían automáticamente. Me encantaba hacer aquello. Abrí la puerta trasera y deposité el bolso en el asiento y una cazadora vaquera que había cogido por si luego refrescaba. Me senté al volante y arranqué. Aún me quedaban unos veinte minutos de camino hasta llegar a casa, conduciendo por una carretera comarcal. Me gustaba conducir, pero esa carretera no me proporcionaba mucha confianza. Demasiadas curvas y grandes precipicios a ambos lados. Aunque la conocía tanto, que hasta incluso podría llegar a casa con los ojos vendados. Y eso no es bueno, hace que te confíes y pierdas cuidado, aunque con esa carretera yo nunca levanté la guardia.
Cuando encendí el equipo de música me di cuenta de que me
había vuelto a dejar mi CD favorito en el hospital. Así es que no tuve más remedio que poner la radio. Era una radio comarcal y solo ponían alguna que otra canción entre noticia y noticia. Además, la mayoría de las noticias eran desagradables, solo hablaban de muertes, guerras, hambre, ONG’s fraudulentas, terrorismo, política... pero de todas formas, conduciendo por aquella carretera tan oscura y desierta me hacía algo de compañía.
Cuando llevaba más o menos diez minutos de trayecto me ocurrió algo extrañísimo. Sentí una especie de mareo que duró solo unos segundos. Pero lo extraño no fue el mareo, sino una luz amarillenta que apareció a lo lejos. Venía en dirección hacia mí. Cada vez más rápido, hasta que de repente me invadió cegándome por completo. Por miedo a chocar con ella frené en seco, desplazándome violentamente hacia delante. Fue entonces cuando me di cuenta de que no llevaba puesto el cinturón.
Cuando todo pasó empecé a respirar profundamente hasta que logré tranquilizarme. Miré hacia atrás y no vi nada. Hacia
ambos lados y tampoco. No había ni rastro de esa luz. Igual que apareció se esfumó quedando de nuevo la carretera a oscuras.
Reanudé mi marcha. No se si fue del mismo susto o por el impacto de la luz, pero no me encontraba demasiado bien. Me dolían los músculos y los huesos. Sentía en la cabeza como un fino pitido que ya empezaba a hacerse desagradable. Tenía ganas de vomitar y sentía una fuerte opresión en el pecho. Entonces empecé a asustarme. Mis conocimientos de enfermera me hicieron suponer que me iba a dar un infarto. Puse el intermitente de la derecha y paré el coche en la cuneta. Me obligué a mí misma a relajarme controlando las respiraciones.
Encendí de nuevo la radio. Había tanto silencio a mi alrededor
que se hacía doloroso a mis oídos. Pensé de nuevo cuánto odiaba esa carretera, silenciosa, oscura y poco transitada. Empecé a encontrarme mejor y al fin me tranquilicé. Pero esa tranquilidad duró poco. Cuando fui a poner el coche nuevamente en marcha éste no arrancó. Fue entonces cuando oí las noticias comarcales.
Una voz femenina contaba que había habido un accidente mortal en la carretera comarcal de Chera.
¡Era por la que conducía yo!
Subí el volumen y seguí escuchando. Un camión chocó de frente con un coche que invadió el carril contrario. No se sabía todavía el motivo.
«¡La luz!»—pensé. «Yo casi me salgo de la carretera por su culpa. No sería de extrañar que haya sido la causante del accidente».
Seguí escuchando y entonces me quedé helada. Un A3 de color negro había quedado reducido a escombros. Una joven había muerto en el acto a causa del gran impacto que recibió en la cabeza y en el pecho.
Pensé que lo del Audi de color negro era una extraña coincidencia. Pero como todavía estaba bajo los efectos del susto anterior me volví a poner atacada de los nervios. Otra vez apareció ese dolor en el brazo izquierdo. Intenté relajarme pero no pude. Creí nuevamente que me iba a dar un ataque al corazón. Fue entonces cuando al poner mis dedos sobre la arteria radial fui incapaz de encontrarme el pulso.
Me quedé petrificada. Sentía como si el destino me estuviese gastando una broma macabra. Volví a tomarme el pulso y no noté ningún latido. Entonces empecé a reír a carcajadas. ¿Cómo
 |
podía pensar que estaba muerta? ¡Era de locos! Para tranquilizarme y sentar la cabeza me bajé del coche y respiré aire renovando el que circulaba por mis pulmones. Fue entonces cuando a lo lejos vi unas luces rojas y azules que parpadeaban. Caminé hacia ellas y llegué al lugar del accidente que había oído por la radio. Al acercarme vi que en efecto se trataba de un A3 negro, como el mío. La parte delantera estaba destrozada, hecha añicos. Mientras me dirigía a la parte de atrás oí como un policía le decía a otro que habían encontrado a la víctima con la cabeza abierta, literalmente hablando, y con el corazón y los pulmones reventados al incrustársele dentro el volante por no llevar puesto el cinturón. Al oír todo eso sentí náuseas. Pero esas náuseas no eran nada comparadas con lo que sentí cuando vi que el número de matrícula era el mismo que el de mi coche.
Sentí como si alguien me golpeara fuertemente en la cabeza con un martillo.
«¡No puede ser!»—pensé. «¡Si mi coche está allí...!»—pero al mirar se me heló la sangre. Mi coche no estaba donde lo había dejado. Mi coche era ese. Mi bolso estaba en el asiento de atrás junto a mi cazadora vaquera.
La mente se me quedó en blanco durante un par de minutos y mi cuerpo no se movió. Entonces me di cuenta de que nadie me miraba, era como si fuese transparente, como si fuese…un fantasma.
E. Olmo
Requena, 15 de agosto de 2007
Volver al menú...
D.E.P.
Escrito por Luis Bermer en la web losmejorescuentos.com
Mi padre estaba muerto. Yacía junto a mí sobre su lecho de
 |
eternidad. Parecía dormido, como en los recuerdos de lejanas noches de verano pasadas en la infancia. Pero ahora su semblante estaba cubierto por un frío halo de palidez y sus manos cruzadas sobre un pecho inerte que había olvidado su pulso vital. No siempre resulta fácil asimilar los fenómenos que llegan ocultos bajo la irreal impresión de cotidianidad inmutable donde creemos existir. Orden lógico es que el hijo vele el cuerpo del padre, ambos en silencio, mutua obediencia de la ley que no puede ser ignorada ni transgredida en forma alguna. Su rostro severo, ausente de piedad por sí mismo, admirable en su serenidad, frente a la triste mirada de su hijo ante la despedida que nunca termina en la memoria de los vivos, que deviene en reencuentro con el paso de los años.
Contemplé al hombre que me había dado la vida, sintiendo que una parte de mí había muerto, y algo de él seguía viviendo en mi interior. Sentí que así hubiera sido yo de haber vivido en su tiempo, y que las arrugas de mi rostro estarían ahora en el suyo si hubiese conocido aquello que mi experiencia alcanzó en sensibilidad y razón.
Si tuviese que destacar la cualidad más característica de mi padre, creo que ésta sería sin lugar a dudas su intensa e inagotable vitalidad, que hacía extensible a las personas que se encontraban a su alrededor. Siempre activo, incansable, ocupando sus horas en las más diversas actividades que puedan imaginarse. Pero sus acciones nunca carecían de la justa dosis de reflexión necesaria, suministrada por su aguda e inquieta inteligencia. Demostró que los sabios no tienen porqué ser exclusivamente hombres de pensamiento y actitud contemplativa. Decía no tenerle miedo a nada en este mundo y
 |
así lo reflejó constantemente en su conducta hasta el último día, hasta el último aliento, sin derrumbarse moralmente ni por espacio de un solo segundo. Se despidió de nosotros con una solemne sonrisa, expirando serenamente como uno de los héroes de leyenda de la Antigüedad. Jamás conocí –y seguro estoy de que jamás conoceré- persona más firmemente arraigada a la dura tierra de la realidad natural tal cual es.
Cuando era niño –y aún más en mi adultez-, su valor y entusiasmo ante las cosas me impresionaba, era un ejemplo viviente para mí. Siempre me preguntaba cómo era posible poseer semejante valentía inquebrantable conociendo las múltiples formas que adopta el horror para manifestarse en nuestro mundo. Era sencillamente increíble. A él debo la solidez de mi carácter y una personalidad sin fisuras. Cuánto le iba a echar en falta.
El velatorio tocaba a su fin, estaba amaneciendo. Pronto vería el cuerpo de mi padre por último vez, antes de que la tierra le acogiese en su seno maternal para proporcionarle el eterno reposo. Repentinamente, ante mi espanto, papá se incorporó
 |
furiosamente de su ataúd, abriendo sus ojos vidriosos, donde brillaba la inconfundible huella de la locura y la desesperación absolutas; y clavó aquellos ojos ensangrentados sobre los míos, mientras mi corazón golpeaba los orgánicos muros de su encierro y mi mente pugnaba por evadirse de la evidencia que era incapaz de asimilar.
Me agarró por los hombros con sus rígidas manos de hielo y comenzó a gritarme guturalmente palabras impronunciables para un pecho privado de aire:
-¡La vida nunca termina! ¡Me oyes, hijo mío! ¡Nunca termina! –chilló monstruosamente- ¡En la muerte se cumple el más profundo de nuestros miedos! ¡Perdóname por haberte traído al mundo, hijo mío, perdóname!
Y así fue como descubrí, antes de perder el sentido, que lo que impulsó la vida de mi padre fue su deseo de encontrarse con la muerte.
En cierto modo, mi padre siempre había estado muerto.
Volver al menú...
Mi tumba (Luis Bermer).
Mi tumba es un lugar cambiante. En ocasiones la encuentro cálida, mullida; un refugio a prueba de toda inclemencia del
exterior. Otras, las más de las veces, se convierte en un pozo frío, lúgubre, de oscuridad sin fondo, que roba el aliento. Dentro de este abismo, los ojos no sirven de nada, y los oídos sueñan voces azules. Una de ellas, la mía, intenta destacarse, servir de guía, pero confieso que resulta difícil poder distinguirla. Entre ecos, susurros, ensoñaciones y recuerdos que cruzan esta oscuridad, el tiempo se desgasta, y olvido, por momentos, cómo mi tumba se corroe en su fricción hostil con el mundo. ¿No es esta negritud interna un universo aparte? ¿No nacen estrellas y mueren mundos? ¿No es un reflejo del cielo nocturno? Solo, siempre solo en medio del eterno infinito. Un infinito de uno, espacio para toda soledad y ninguna compañía. No puedo moverme pese a que nada me lo impide. En este espacio cerrado no hay distancias, ni metas; en su lugar flota una espera, que con todo y con nada se llena. Aquí encerrado construyo la realidad ¿Así vive Dios? ¿Consigo en su locura? Enterrado en la tierra roja de mi cuerpo, mi voz es el rumor de un río subterráneo que fluye sin pausa. Sobre la misma sangre se hunden palabras extrañas. ¿Es esta la vida de un muerto? ¿El sueño de un vivo? Mi mente es la canción de mil estrellas en esta helada noche de ataúd. Cada idea, un fulgor estéril. Cada emoción, un lamento. Todo es frío, no hay consuelo.
Miro fuera de mi tumba, por los agujeros cortados que me sirven de ojos.
La veo en el espejo y pienso: ¿Dónde iré cuando los gusanos te devoren?
Afeito con cuidado las mejillas de mi tumba.
¿Sabías que los muertos andan?
Listo, una vez más, para vagar por el inmenso cementerio del mundo.
Observo, hablo y trato con muertos, que con sus ataúdes marchan.
El sueño de la existencia torna en pesadilla de sangre oscura.
Sí, ya no me cabe duda
Mi cuerpo es mi tumba.

Fuente: Publicado en los mejorescuentos.com
Volver al menú...
La máscara de la muerte roja (Edgar Allan Poe)
La "Muerte Roja" había devastado el país durante largo
 |
tiempo. Jamás una peste había sido tan fatal y tan espantosa. La sangre era encarnación y su sello: el rojo y el horror de la sangre. Comenzaba con agudos dolores, un vértigo repentino, y luego los poros sangraban y sobrevenía la muerte. Las manchas escarlata en el cuerpo y la cara de la víctima eran el bando de la peste, que la aislaba de toda ayuda y de toda simpatía, y la invasión, progreso y fin de la enfermedad se cumplían en media hora.
Pero el príncipe Próspero era feliz, intrépido y sagaz. Cuando sus dominios quedaron semidespoblados llamó a su lado a mil caballeros y damas de su corte, y se retiró con ellos al seguro encierro de una de sus abadías fortificadas. Era ésta de amplia y magnífica construcción y había sido creada por el excéntrico aunque majestuoso gusto del príncipe. Una sólida y altísima muralla la circundaba. Las puertas de la muralla eran de hierro. Una vez adentro, los cortesanos trajeron fraguas y pesados martillos y soldaron los cerrojos. Habían resuelto no dejar ninguna vía de ingreso o de salida a los súbitos impulsos de la desesperación o del frenesí. La abadía estaba ampliamente aprovisionada. Con precauciones semejantes, los cortesanos podían desafiar el contagio. Que el mundo exterior
 |
se las arreglara por su cuenta; entretanto era una locura afligirse. El príncipe había reunido todo lo necesario para los placeres. Había bufones, improvisadores, bailarines y músicos; había hermosura y vino. Todo eso y la seguridad estaban del lado de adentro. Afuera estaba la Muerte Roja.
Al cumplirse el quinto o sexto mes de su reclusión, y cuando la peste hacía los más terribles estragos, el príncipe Próspero ofreció a sus mil amigos un baile de máscaras de la más insólita magnificencia.
Aquella mascarada era un cuadro voluptuoso, pero permitan que antes les describa los salones donde se celebraba. Eran siete -una serie imperial de estancias-. En la mayoría de los palacios, la sucesión de salones forma una larga galería en línea recta, pues las dobles puertas se abren hasta adosarse a las paredes, permitiendo que la vista alcance la totalidad de la galería. Pero aquí se trataba de algo muy distinto, como cabía esperar del amor del príncipe por lo extraño. Las estancias se hallaban dispuestas con tal irregularidad que la visión no podía abarcar más de una a la vez. Cada veinte o treinta metros había un brusco recodo, y en cada uno nacía un nuevo efecto. A derecha e izquierda, en mitad de la pared, una alta y estrecha ventana gótica daba a un corredor cerrado que seguía el contorno de la serie de salones. Las ventanas tenían vitrales cuya coloración variaba con el tono dominante de la decoración del aposento. Si, por ejemplo, la cámara de la extremidad oriental tenía tapicerías azules, vívidamente azules eran sus ventanas. La segunda estancia ostentaba tapicerías y ornamentos purpúreos, y aquí los vitrales eran púrpura. La
 |
tercera era enteramente verde, y lo mismo los cristales. La cuarta había sido decorada e iluminada con tono naranja; la quinta, con blanco; la sexta, con violeta. El séptimo aposento aparecía completamente cubierto de colgaduras de terciopelo negro, que abarcaban el techo y la paredes, cayendo en pliegues sobre una alfombra del mismo material y tonalidad. Pero en esta cámara el color de las ventanas no correspondía a la decoración. Los cristales eran escarlata, tenían un color de sangre.
A pesar de la profusión de ornamentos de oro que aparecían aquí y allá o colgaban de los techos, en aquellas siete estancias no había lámparas ni candelabros. Las cámaras no estaban iluminadas con bujías o arañas. Pero en los corredores paralelos a la galería, y opuestos a cada ventana, se alzaban pesados trípodes que sostenían un ígneo brasero cuyos rayos se proyectaban a través de los cristales teñidos e iluminaban brillantemente cada estancia. Producían en esa forma multitud de resplandores tan vivos como fantásticos. Pero en la cámara del poniente, la cámara negra, el fuego que a través de los cristales de color de sangre se derramaba sobre las sombrías colgaduras, producía un efecto terriblemente siniestro, y daba una coloración tan extraña a los rostros de quienes penetraban en ella, que pocos eran lo bastante audaces para poner allí los pies. En este aposento, contra la pared del poniente, se apoyaba un gigantesco reloj de ébano. Su péndulo se balanceaba con un resonar sordo, pesado, monótono; y cuando el minutero había completado su circuito y la hora iba a sonar, de las entrañas de bronce del mecanismo nacía un tañido claro y resonante, lleno de música; mas su tono y su énfasis eran tales que, a cada hora, los músicos de la orquesta se veían obligados a interrumpir momentáneamente su ejecución para escuchar el sonido, y las parejas danzantes cesaban por fuerza sus evoluciones; durante un momento, en aquella alegre sociedad reinaba el desconcierto; y, mientras aún resonaban los tañidos del reloj, era posible observar que los más atolondrados palidecían y los de más edad y reflexión se pasaban la mano por la frente, como si se entregaran a una
 |
confusa meditación o a un ensueño. Pero apenas los ecos cesaban del todo, livianas risas nacían en la asamblea; los músicos se miraban entre sí, como sonriendo de su insensata nerviosidad, mientras se prometían en voz baja que el siguiente tañido del reloj no provocaría en ellos una emoción semejante. Mas, al cabo de sesenta y tres mil seiscientos segundos del Tiempo que huye, el reloj daba otra vez la hora, y otra vez nacían el desconcierto, el temblor y la meditación.
Pese a ello, la fiesta era alegre y magnífica. El príncipe tenía gustos singulares. Sus ojos se mostraban especialmente sensibles a los colores y sus efectos. Desdeñaba los caprichos de la mera moda. Sus planes eran audaces y ardientes, sus concepciones brillaban con bárbaro esplendor. Algunos podrían haber creído que estaba loco. Sus cortesanos sentían que no era así. Era necesario oírlo, verlo y tocarlo para tener la seguridad de que no lo estaba. El príncipe se había ocupado personalmente de gran parte de la decoración de las siete salas destinadas a la gran fiesta, su gusto había guiado la elección de los disfraces.
Grotescos eran éstos, a no dudarlo. Reinaba en ellos el brillo, el esplendor, lo picante y lo fantasmagórico. Veíanse figuras de
 |
arabesco, con siluetas y atuendos incongruentes, veíanse fantasías delirantes, como las que aman los locos. En verdad, en aquellas siete cámaras se movía, de un lado a otro, una multitud de sueños. Y aquellos sueños se contorsionaban en todas partes, cambiando de color al pasar por los aposentos, y haciendo que la extraña música de la orquesta pareciera el eco de sus pasos.
Mas otra vez tañe el reloj que se alza en el aposento de terciopelo. Por un momento todo queda inmóvil; todo es silencio, salvo la voz del reloj. Los sueños están helados, rígidos en sus posturas. Pero los ecos del tañido se pierden -apenas han durado un instante- y una risa ligera, a medias sofocada, flota tras ellos en su fuga. Otra vez crece la música, viven los sueños, contorsionándose al pasar por las ventanas, por las cuales irrumpen los rayos de los trípodes. Mas en la cámara que da al oeste ninguna máscara se aventura, pues la noche
 |
avanza y una luz más roja se filtra por los cristales de color de sangre; aterradora es la tiniebla de las colgaduras negras; y, para aquél cuyo pie se pose en la sombría alfombra, brota del reloj de ébano un ahogado resonar mucho más solemne que los que alcanzan a oír las máscaras entregadas a la lejana alegría de las otras estancias.
Congregábase densa multitud en estas últimas, donde afiebradamente latía el corazón de la vida. Continuaba la fiesta en su torbellino hasta el momento en que comenzaron a oírse los tañidos del reloj anunciando la medianoche. Calló entonces la música, como ya he dicho, y las evoluciones de los que bailaban se interrumpieron; y como antes, se produjo en todo una cesacion angustiosa. Mas esta vez el reloj debía tañer doce campanadas, y quizá por eso ocurrió que los pensamientos invadieron en mayor número las meditaciones de aquellos que reflexionaban entre la multitud entregada a la fiesta. Y quizá también por eso ocurrió que, antes de que los últimos ecos del carrillón se hubieran hundido en el silencio, muchos de los concurrentes tuvieron tiempo para advertir la presencia de una figura enmascarada que hasta entonces no había llamado la atención de nadie. Y, habiendo corrido en un susurro la noticia de aquella nueva presencia, alzóse al final un rumor que expresaba desaprobación, sorpresa y, finalmente, espanto, horror y repugnancia. En una asamblea de fantasmas como la que acabo de describir es de imaginar que una aparición ordinaria no hubiera provocado semejante conmoción. El
 |
desenfreno de aquella mascarada no tenía límites, pero la figura en cuestión lo ultrapasaba e iba incluso más allá de lo que el liberal criterio del príncipe toleraba. En el corazón de los más temerarios hay cuerdas que no pueden tocarse sin emoción. Aún el más relajado de los seres, para quien la vida y la muerte son igualmente un juego, sabe que hay cosas con las cuales no se puede jugar. Los concurrentes parecían sentir en lo más hondo que el traje y la apariencia del desconocido no revelaban ni ingenio ni decoro. Su figura, alta y flaca, estaba envuelta de la cabeza a los pies en una mortaja. La máscara que ocultaba el rostro se parecía de tal manera al semblante de un cadáver ya rígido, que el escrutinio más detallado se habría visto en dificultades para descubrir el engaño. Cierto, aquella frenética concurrencia podía tolerar, si no aprobar, semejante disfraz. Pero el enmascarado se había atrevido a asumir las apariencias de la Muerte Roja. Su mortaja estaba salpicada de sangre, y su amplia frente, así como el rostro, aparecían manchados por el horror escarlata.
Cuando los ojos del príncipe Próspero cayeron sobre la espectral imagen (que ahora, con un movimiento lento y solemne como para dar relieve a su papel, se paseaba entre los bailarines), convulsionóse en el primer momento con un estremecimiento de terror o de disgusto; pero inmediatamente su frente enrojeció de rabia.
-¿Quién se atreve -preguntó, con voz ronca, a los cortesanos que lo rodeaban-, quién se atreve a insultarnos con esta burla blasfematoria? ¡Apodérense de él y desenmascárenlo, para que sepamos a quién vamos a ahorcar al alba en las almenas!
Al pronunciar estas palabras, el príncipe Próspero se hallaba en el aposento del este, el aposento azul. Sus acentos resonaron alta y claramente en las siete estancias, pues el príncipe era hombre temerario y robusto, y la música acababa de cesar a una señal de su mano.
Con un grupo de pálidos cortesanos a su lado hallábase el príncipe en el aposento azul. Apenas hubo hablado, los presentes hicieron un movimiento en dirección al intruso, quien,
 |
en ese instante, se hallaba a su alcance y se acercaba al príncipe con paso sereno y cuidadoso. Mas la indecible aprensión que la insana apariencia de enmascarado había producido en los cortesanos impidió que nadie alzara la mano para detenerlo; y así, sin impedimentos, pasó éste a un metro del príncipe, y, mientras la vasta concurrencia retrocedía en un solo impulso hasta pegarse a las paredes, siguió andando ininterrumpidamente pero con el mismo y solemne paso que desde el principio lo había distinguido. Y de la cámara azul pasó la púrpura, de la púrpura a la verde, de la verde a la anaranjada, desde ésta a la blanca y de allí, a la violeta antes de que nadie se hubiera decidido a detenerlo. Mas entonces el príncipe Próspero, enloquecido por la ira y la vergüenza de su momentánea cobardía, se lanzó a la carrera a través de los seis aposentos, sin que nadie lo siguiera por el mortal terror que a todos paralizaba. Puñal en mano, acercóse impetuosamente hasta llegar a tres o cuatro pasos de la figura, que seguía alejándose, cuando ésta, al alcanzar el extremo del aposento de terciopelo, se volvió de golpe y enfrentó a su perseguidor. Oyóse un agudo grito, mientras el puñal caía resplandeciente sobre la negra alfombra, y el príncipe Próspero se desplomaba muerto. Poseídos por el terrible coraje de la desesperación, numerosas máscaras se lanzaron al aposento negro; pero, al apoderarse del desconocido, cuya alta figura permanecía erecta e inmóvil a la sombra del reloj de ébano, retrocedieron con inexpresable horror al descubrir que el sudario y la máscara cadavérica que con tanta rudeza habían aferrado no contenían ninguna figura tangible.
Y entonces reconocieron la presencia de la Muerte Roja. Había
 |
venido como un ladrón en la noche. Y uno por uno cayeron los convidados en las salas de orgía manchadas de sangre y cada uno murió en la desesperada actitud de su caida. Y la vida del reloj de ébano se apagó con la del último de aquellos alegres seres. Y las llamas de los trípodes expiraron. Y las tinieblas, y la corrupción, y la Muerte Roja lo dominaron todo.
Fuente: pasarmiedo.com
Volver al menú...
Tres noches de terror (Leandro J. Bautista Giráldez)
La historia comenzó en una noche de invierno, yo estaba
sintiendo el calor del fuego que ardía en la hoguera, las llamas humeantes hacían crujir los troncos de quebracho que estaban por consumirse. El ambiente era apropiado para descansar en el más profundo sueño, sin embargo...
El sosiego y la quietud de esa noche de invierno son quebrantados por un disparo cercano a mi morada. ¿Qué ocurriría en esta noche cruda y sombría? Velozmente me levante del sillón, guardé el libro en el armario y luego tomé un farol. Me aproximé hacia la ventana y contemplé solamente la gran luna llena que se ocultaba tras las nubes.
Al salir de la casa; avancé por el prado, hasta dar con un alambrado. A unos cuantos metros noté un gran bulto y a su alrededor un charco de sangre. Horrorizado me aproximé pausadamente. De pronto padecí una frigidez aguda en todo mi cuerpo, al descubrir que en ese sitio yacía un cadáver de ser humano. Al tocarlo percibí que estaba tibio y con los sesos destrozados, lo habían asesinado hace muy poco tiempo. En ese instante percibí ruidos detrás de mí, giré lentamente,
aterrado observé a un sujeto ensangrentado, con un arma de fuego dirigiéndola hacia mí. Sin tardar más, me embestí contra él, intentando arrebatarle el rifle.
No había forma de sacárselo; el hombre me impulsó hacia atrás y caí de espaldas, contra el suelo, me levanté con ímpetu y huí hacia mi casa.
De repente percibí un disparo y comprobé un dolor punzante en la pierna derecha, pero eso no impidió que continuara corriendo por el prado.
Rápidamente me detuve unos momentos a descansar y observé detrás de mí, no divisaba absolutamente nada, y me oculté tras un árbol próximo a mí, pensé que allí no lograría descubrirme, en esta noche tan obscurecida.
Odio ya le tenía a ese tipo, me había disparado y también había matado a otro, era un asesino en serie seguramente.
Transcurrieron unos cuantos minutos y pensé que el lunático ya se habría retirado de estos prados.
Caminé hasta aproximarme a mi casa, velozmente ingresé y
atranqué con llaves la puerta de entrada.
Sujeté un paño, fui hacia la cocina, lo humedecí y me higienicé la herida sangrante, después me coloqué una venda que poseía en el botiquín.
De repente percaté ruidos en mi dormitorio, y tratando de no entrar en pánico, me oculté debajo de la mesa.
Al abrirse la puerta de mi dormitorio, salió el lunático con su rifle y fue hacia la cocina. Sigilosamente me encaminé hacia la
puerta de entrada, el hombre desde la cocina me descubrió y me disparó con su rifle; pero la bala me rozó el brazo derecho.
Abrí la puerta de entrada, que estaba cerrada con llave, y descubro a otro individuo con un arma de fuego, fuera de la casa.
Velozmente cerré la puerta con llave, mientras el lunático cargaba el rifle, me embestí contra él arrojándolo contra el suelo. Recogí un palo de la hoguera y le quemé la mano, el lunático arrojó el rifle, por el daño causado.
Sin tardar lo sujete del cuello y recogí con la otra mano la leña ardiente que se me había caído y le carbonicé la frente.
Me lanzó hacia atrás y caí de espaldas. Él juntó el rifle, abrió
la puerta de entrada, le disparó al hombre que se encontraba fuera de la casa y corrió hacia el prado, dejándolo tirado y sangrante.
Me levanté del suelo y observe horrorizado a la víctima, era un policía. Llamé a la comisaría más cercana.
A la mañana siguiente, un guardia investigando me especificó:
-El hombre, según lo describe usted, parece ser Klark Shesfferson, un maniático fugado de la prisión hace varios días.
-Y si regresa por mí.
-Pondremos un vigilante que cuide.
-Bueno, muchas gracias.
El guardia se retira, y deja a un policía en la puerta de entrada.
A la noche, estaba trabajando en mi alcoba, con la computadora. Advertí ruidos fuera de la casa, corrí las cortinas y vi a Klark el hombre de anoche con la quemadura en la cara, cerré las cortinas y me apresuré a decírselo al guardia que estaba en la puerta, vigilando; la abrí y el policía cayó sobre mí ensangrentado... lo empujé y al querer cerrar la puerta la mano del policía la trababa, se la pateé y cuando al fin traté de cerrarla, Klark empujaba del otro lado, después de algunos intentos la cerré y puse las llaves...
Corrí con desesperación hacia el teléfono. Levanté el tubo y no
había tono, al parecer Klark había cortado esta línea. En la casa poseía otro teléfono, lo cual me hizo pensar que el mismo funcionaría correctamente, ya que era un celular. Antes de que yo discara en el celular Klark (Que entró por la cocina) me tiró al suelo.
Me di vuelta, él tenía una navaja en la mano, se la pateé y la soltó. Fue a buscarla, pero antes yo lo agarré de los pies y cayó. Lo di vuelta y le apreté el cuello, hasta que dio vuelta la cara:
-Lo maté... -dije con cansancio-
Me paré y fui hacia el teléfono celular, Klark se levantó, y se abalanzó contra mí y me pegó por detrás, después de muchos intentos logré que Klark se soltara. Fui corriendo al comedor y levanté el tubo del teléfono que no funcionaba. Klark vino corriendo y me empujó contra el suelo cayendo él conmigo, con el tubo del teléfono le pegué muchas veces hasta que le brotó sangre de la cabeza.
Lo alejé de mí con los pies y me levanté. Lo miraba atentamente mientras retrocedía. Fui hacia la cocina me lavé la cara y me sequé, cuando volví al comedor Klark había desaparecido.
-Por Dios... voy a llamar a la policía.
A la mañana siguiente un guardia me especificó:
-En el prado hayamos un cuerpo totalmente carbonizado que poseía un cuchillo en su mano, no hay duda que sea Klark
Shesfferson, se mató el mismo quemándose...
-¿Pero porque querría quitarse la vida?
-Era psicópata... se puede esperar mucha locura de esas personas.
-Ahora me siento mucho más tranquilo, ya sé que no volverá, gracias oficial...
Por la noche.
Estaba sentado leyendo un libro de ciencia-ficción... noté ruidos fuera de la casa y pensé:
-¡No! Él no puede ser... está muerto.
Corrí hacia el celular pero se escuchaba mucho ruido en la línea. ¡Qué hago!
Me apresuré para llegar al comedor y horrorizado descubrí que allí permanecía Klark, el maniático, al parecer entró por la chimenea.
Quise escapar por la puerta pero estaba cerrada y las llaves habían desaparecido, Klark las había tomado.
Junté el libro grueso que leía y se lo arrojé sobre la cabeza.
Klark cayó al suelo, sin embargo se levantó al instante. Despojándose de la remera se abalanzó contra mí tirándome al suelo. Me colocó la remera en la boca y la nariz para ahogarme.
Lo arrojé con los pies y cayó de espalda. Recogí un palo, que poseía para remover las brasas y se lo clavé en la espalda, justo en el pulmón derecho.
Al penetrarle el palo, le brotó sangre de la boca, no obstante resistió el dolor agudo, y se levantó, sacándoselo del pecho.
Klark desvaneciéndose cayó una vez más al suelo.
Me acerqué a lentamente hacia él, para comprobar si poseía
las llaves.
De repente abrió los ojos, yo lleno de furia lo levanté de la chaqueta y lo arrojé con ímpetu contra un gancho, el se clava la nuca y muere...
FUENTE AYVEVOS.COM
Volver al menú...
Al final del trayecto
Escrito por Fernando Rivero en la web almasoscuras.com
En mi perdida noción del tiempo mi mente vuelve a ser
sacudida por un momento de angustia, uno más de tantos otros derivados del viaje. Intento como sea apartar esa molesta sensación y pensar en tiempos felices, pero por más que lo intento, no puedo. La culpa la tiene esa lluvia que machaca mis oídos y mi vista. Las gotas que con furia salpican el cristal parecen trazadas con sangre, y entre sus numerosas formas puedo percibir la muerte en todas y cada una de sus expresiones. Tengo miedo. Quisiera cerrar mis ojos y no tener que abrirlos más, quisiera escuchar el suave sonido de la calma, poder abrazar la quietud. En uno de los asientos más cercanos de la fila de mi derecha, un anciano de rostro enfermizo y aspecto de espantosa fragilidad, me observa con lo que parece una insultante condescendencia. Algo parecido a lo que puedo intuir como una leve sonrisa se forma en el enjuto y desgastado rostro del viejo hombre. La sensación que me
 |
provoca esta imagen me sobrecoge y me siento más perdido y oculto en el laberinto de tinieblas en el que me hallo.
Camino a tientas por sus pasillos a través de una masa informe de oscuridad. El sonido de mi respiración y mi ahuecado eco son las únicas señales de vida. Tengo miedo a perderme.
De pronto algo alerta mis sentidos, un susurro justo detrás. Giro la cabeza en mi asiento y veo a una mujer de mediana
edad, de aplacada belleza y aire afable. “Hijo, te noto tenso. Piensa en positivo, piensa que igual tienes suerte y no tienes que repetir. El viaje no es algo que guste, lo sé. Yo lo he hecho varias veces y no es algo que me agrade en absoluto. Es por eso por lo que espero que ésta sea la última vez que lo hago”, dice la mujer de forma aplastantemente serena. Tras estas palabras apoya su cabeza en el respaldo de su asiento y fija su mirada en una ventanilla en la cual sólo hay gotas de lluvia y oscuridad.
Cuando ya había perdido toda esperanza de encontrar el rastro de alguien, mis apagados ojos se topan con algo que parece ser una silueta humana. No sé si asustarme o alegrarme por el descubrimiento. La silueta parece cobrar vida entre las capas de informe oscuridad. Avanza lentamente hacia donde yo me encuentro. “¿Tú también te has perdido?”, me pregunta con voz firme y grave. Mi voz titubeante contesta con un débil sí.
“Yo también estoy perdido. Lo último que recuerdo antes de despertar aquí es que estaba en casa viendo la televisión… ¿Por qué crees que nos han metido en este lugar? Por mucho que le doy vueltas a la cabeza no lo consigo entender. No creo tener enemigos ni soy un tipo importante. ¿Por qué?¿Por qué me habrán raptado y metido aquí?”, expresa airadamente la oscura silueta en un tono menos firme y más molesto del que tenía en un principio, silueta que resulta ser un hombre
relativamente joven, de complexión gruesa y estatura media. Yo no tengo respuesta a esa pregunta. Me encuentro en la misma situación que él, me pregunto exactamente lo mismo.
Un ataque de incontrolable ansiedad se apodera de mí. Me levanto del asiento y decido ponerme a pasear por el autobús. No sé si ha sido una buena elección, ya que lo que me encuentro son caras de tristeza en los pasajeros, la mayoría de ellos personas de avanzada edad. Me llama poderosamente la atención un niño de unos seis años que se encuentra aislado. Está ubicado en un asiento en una de las esquinas de la parte trasera del bus. Una mezcla de curiosidad y lástima me impulsan a acercarme a él. Me siento a su lado pero el niño no parece advertir mi presencia. Su mirada vacía está perdida en la oscuridad de la ventana. Al final me decido a hablarle: “¿Cómo un chaval tan joven como tú viaja solo?”. El niño, sin apartar su rostro de la ventana, me contesta con una sorprendente, decidida y cortante sequedad, propia de alguien adulto: “Porque mis padres no han querido acompañarme”. Después de su fría respuesta me quedo unos segundos totalmente sorprendido. Es entonces cuando queda claro que el niño no tiene ganas de hablar, así que me levanto de su lado y le dejo contemplando su apática tristeza a través del espejo del cristal. Vuelvo a caminar por el pasillo de un autobús que apenas parece moverse, vuelvo a caminar intentando no fijarme en las caras de las personas y en esa asumida tristeza que parece envolver a muchas de ellas. No sé si de manera
 |
inconsciente o no pero me sorprendo mirando a una de esas caras, que resulta ser una anciana de ojos melancólicos. Durante unos momentos nuestras miradas se cruzan y acto seguido la mujer rompe a llorar. Al instante baja la mirada. Es como si algo en mis ojos le hubiera transmitido pena.
Camino por los pasadizos del laberinto junto a mi nuevo compañero de fatigas. En nuestra andadura conjunta nos vamos encontrando algunas otras personas atrapadas allí dentro. Nos hacemos la promesa de encontrar como sea una salida, la promesa de descubrir de qué plan formamos parte.
De vuelta a mi asiento, con los nervios ya más templados, la mujer sentada detrás mía vuelve a susurrarme: “Ya estamos llegando. Espero que esta vez me dejen quedar”. Sus desconcertantes palabras hacen que asome en mí un cierto alivio. No sé a dónde me dirijo ni cuál es el motivo de estar en el autobús, pero sea lo que sea lo que me vaya a ocurrir, ahora
tengo la sensación de que al bajarme de él no sentiré algo tan malo.
El grupo y yo escuchamos algo muy parecido al sonido del viento. Es un buen síntoma. Posiblemente sea una señal de que estamos cerca de una salida. Las esperanzas de encontrar una respuesta consiguen que nuestra energía robada vuelva a nosotros con renovado ánimo.
El bus se detiene de forma casi imperceptible y el conductor nos anuncia que hemos llegado. La mujer a mis espaldas lanza
 |
un último susurro. Su boca, dibujando una calurosa sonrisa amigable, desprende una corta pero reveladora frase: “Nos vemos”. El bus comienza a vaciarse. Sigo sentado, completamente inmóvil, tan sólo dejando que mis ojos se paseen entre los pasajeros que se despiden del viaje. Termino por quedarme solo, consciente de que no puedo permanecer allí por más tiempo. He llegado a mi destino y sea lo que sea lo que éste me depara, tengo que aceptarlo. De manera perezosa me levanto de mi asiento. Al llegar a la altura del conductor, hombre de aspecto vulgar, ridículo bigote e inexpresivos ojos, no puedo evitar preguntarle si nos volveremos a ver, a lo que él contesta: “Eso depende de ti y de las ganas que tengas de regresar”. Después de esta tajante sentencia me bajo del autobús con una idea inamovible en la cabeza: la de no volver a hacer ese trayecto en mucho tiempo. Definitivamente aún no estoy preparado.
Algunos del grupo se han ido perdiendo por el camino. La oscuridad cada vez se va haciendo más nítida. A lo lejos de un largo pasillo avistamos nuestra salvación. Una luz muy brillante y cegadora nos regala la pista evidente de que hemos llegado a la salida del laberinto.
Abro los ojos con mucho cuidado. Ante mí logro reconocer la imagen de unos padres muy emocionados, los míos. Mi visión es
 |
un tanto borrosa pero juraría que mi madre se ha puesto a llorar. Siento ese olor inconfundible a hospital, siento ese olor inconfundible a realidad, siento ese olor inconfundible de quien se siente vivo.
Volver al menú...
Los hijos del bosque (Damián Freyderup)
Nos dirigíamos por la autopista con la ayuda de mi anticuario Ford cuatro puertas, con intenciones de llegar a una
majestuosa ciudad, que contaba con un extenso mar y con hermosos hoteles cuatro estrellas.
Viajábamos de noche y yo conducía. Mis dos inquietos hijos iban riñendo como perros y gatos en los asientos traseros, por causa de un juguete. Por otro lado mi querida y radiante esposa, hacía notar su presencia en el asiento del acompañante.
Mientras conducía por aquella carretera, hubo algo que llamó mi completa atención.
Jamás había visto unos cielos tan turbios, como los de aquella noche. Sin dudas, la noche es tenebrosa en muchas ocasiones, pero en esta ocasión hacía notar su diferencia a leguas. Parecía que sombras etéreas revoloteaban en los cielos, como bestias despreciables provenientes del mismo tártaro.
Con la vejiga ya por estallar a causa de unos refrescos, que por cierto estaban realmente refrescantes y deliciosos. Tuve que detenerme a un costado de la carretera, para poder orinar.
Una vez que apagué el motor del auto, me puse en trámite de abrir la puerta. Pero mi esposa me dijo algo muy extraño antes de que salga del automóvil. Algo que le traía asustada e inquietante.
-Denis, ten cuidado. Y no te tardes.
-Despreocúpate, mi amor-le dije, aliviando su ser.
Y gesticuló, demostrando su preocupación notablemente.
Aquella carretera estaba avizorada por extensos bosques de pinos, que inundaban en fauna salvaje. Mi esposa, tenía una especie de fobia a los animales y más a los noctámbulos. Y yo, por otro lado, era todo un aventurero a la hora de encontrarme con animales indómitos y esotéricos.
-Dicen… que estos bosques son peligrosos-me dijo.
-Lo sé, pero tengo que orinar ¡Mujer!-exclamé.
Dejando el parloteo con mi cónyuge que demostraba su preocupación en un grado elevado, enfilé lo bastante lejos del automóvil para poder hacer mi necesidad con privacidad.
Caminé un trayecto considerable y encontré el árbol perfecto, (parecía un can escogiendo su lugar preferido).
Para no entrar en detalles lujosos, una vez que terminé, decidí volver al coche que estaba a unos diez pasos de mi ubicación. Realmente me había alejado lo suficiente, como para ser devorado incompasivamente por alguna criatura de los caudales sombríos.
Pero cuando estaba a punto de comenzar a movilizarme con mi cuerpo falto de ensanches, escuché un chirrido desordenado que provenía de unos arbustos cercanos a mi posición.
Sin pensar mucho en la situación y por una curiosidad muy propia de los humanos decidí, investigar de quién o de qué provenían tales sonidos.
En un movimiento brusco con mi brazo para correr los débiles arbustos, logré ver quién era el dueño de los sonidos tan vagos y a la vez tan vivos. Al parecer y, por lo visto de mis ojos que nunca me fallaban, el causante de los sonidos era un niño. Pero, si lo miraba detenidamente lograba darme cuenta que parecía ser una niña; por su vestido floreado y su sombrerito rosa.
Esta situación se tornaba un tanto extraña, ya que este ser tenía rostro de varón y vestimenta de mujer. Si hubiese sido más grande de edad, me hubiese atrevido a decir que era un travesti. Pero que no quepa duda alguna, que aquella persona no era para nada tal etiquetación.
Lo más apropiado que se le ocurrió a mi mente fue, lanzar unas palabras para romper aquel silencio deprimente, en los bosques cubiertos por telones de oscuridad infinitesimal.
-Hola-le dije, con un tono de voz lo bastante dulce como para tratar a un niño.
Pero este niño, no tenía ninguna intención de contestar.
-¿Te has perdido?-le pregunté.
Seguía sin contestar. Y lo extraño de la situación era, que aquel niño no demostraba signo alguno de pavor y tampoco demostraba prestar mucha atención a lo que yo parlaba.
-¿Me vas a contestar?
Cuando le dije esto tomó unas fuerzas descomunales y se
Cuadro de Hernán Barbosa
 |
acercó hacia mí. Una vez que estaba a tan sólo un cuerpo de mi persona. Sucedió lo más macabro que había presenciado en toda mi hermosa vida.
La cabeza de aquel ser que demostraba una ternura indiscutible o simplemente un mal augurio, estalló tiñendo todo mi torso y rostro, con una mezcla de sesos, sangre y mucosidad. Pero cuando ésta estalló inmediatamente fue reemplazada por otra cabeza más avejentada y simiesca emergiendo de sus entrañas y arrojando sangre hacía los aires, algo que hurtó mi alma de un solo tirón.
Al presenciar esto decidí, movilizar mis piernas antideportivas para correr como nunca; lo más apropiado a la situación. Yo, no
era del tipo de persona que aspiraba a ser el héroe de los dioses de Valhala. Y exagerando aquella situación, puedo tener el atrevimiento de decir que dejé atrás a mi propia alma, tras haber iniciado aquella carrera para librarme de tal atrocidad.
Pero cuando tan sólo emprendí unos siete pasos, unos tentáculos viscosos color negro me atraparon del torso y me arrastraron hasta las entrañas del bosque oscuro, lúgubre y tenebroso. En aquel ínterin perdí todo tipo de noción de la situación. Y cuando desperté, estaba invadido por rostros de unas criaturas a las que jamás hubiese querido ver.
Al parecer eran seres con cuerpos de niños, ataviados con vestidos como los de las muñecas de porcelana y con unos rostros ancianos, tan arrugados como las pasas de uva. Pero no era eso lo que inquietaba mi quietud, sino que estas criaturas repulsivas abrían sus enormes bocas inmundas, repletas de colmillos haciendo notar la escases de dientes comunes como los que Dios nos había concedido. Bocas que por cierto, se alejaban mucho de las bocas humanas tomando formas realmente aterradoras. Estas bocas estaban divididas en cuatro pedazos formando una “x” y se retraían una y otra vez, chorreando un líquido transparente con olor acre.
En aquel momento pasaban muchas sensaciones por mi ser, pero la que más hacía notar su presencia era la del miedo. En un intento desesperado por librarme de aquellos demonios de los caudales nocturnos, lancé golpes con mis puños hacia todas las direcciones posibles y a la vez pataleaba sin control alguno. Mientras que los diablillos intentaban morderme, algo que les había costado mucho, ya que les estaba dando una feroz
batalla. Pero uno de ellos, hizo salir una cuchilla oculta en su muñeca derecha, que desgarraba su propia carne para liberarse y me cortó en la sección torácica. Jamás en mi vida había sentido tal dolor, un dolor que parecía que quemaba mi propia alma.
Ya sin fuerza, tras pelear como todo un gladiador hasta la muerte, sólo me rendí y dejé que aquellos bichejos hicieran su trabajo de verdugo.
Pero cuando el engendro con la cuchilla saltó hacia mi rostro de imprevisto, todo se tornó brumoso congestionándose mi zona ocular. Y en cuestión de segundos desperté al lado del arbusto donde había encontrado al primer demonio de las sombras danzantes. Esta vez había rostros que me asechaban pero no sofocaban mi respirar, ya que eran los de mis amados seres. Mi familia estaba preocupada por no tener conocimiento de qué es lo que me había ocurrido. Y mi fiel esposa, me preguntó algo que ya era presagiado.
-¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué estás tirado? ¡Te lo dije, este bosque es peligroso!
-Nn-nn-ada, nn-oo lo sss-é-le contesté, poniéndome en la piel de un tartamudo por el shock de sensaciones repulsivas.
-Muy bien… te cargaré con la ayuda de los niños y te llevaremos al automóvil-me dijo, tan divina como siempre.
Después de todo lo vivido, dormí como un cerdo en el trayecto hacia la ciudad. Pero cuando desperté, lo más insólito ocurrió, ya que le pregunté a mi concubina algo de lo que estaba muy seguro.
-¿Ya llegamos? ¿No?
-Denis, recién vamos por mitad de camino. Ahora nos adentraremos por la carretera que nos dará el radiante paisaje natural, de los bosques de pinos que demuestran su esplendor a leguas-Me contestó, en un tono irónico. Mientras mis dos pequeños, se liaban a empujones en los asientos traseros por un juguete.
-¿Qué?-exclamé-¿Pero por qué estás manejando tú?
-¿No lo recuerdas? Me dijisteis que tenías un sueño arrasador y, me pedisteis que yo manejara hasta nuestro paradero final.
Sin dudas, todo lo vivido había sido un sueño, gracias al glorioso creador de los cielos, todo había sido una maldita pesadilla. Además mientras viajábamos era de día. Un radiante día con el sol resplandeciente y los cielos divinos, que demostraban la viveza del mundo colosal.
El calor era abrumador y, decidí abrir la ventanilla para sentir la suave briza de la carretera. Pero aún seguía con calor y decidí quitarme la remera. Y cuando lo hice, sin ningún tipo de aviso mi mujer, dio un grito de asombro.
-¡Ah!
-¿Qué?-le pregunté atónito.
-¡Mira tu pecho Denis!-me dijo, con un pavor eterno.
Y cuando miré mi pecho inundado en vello, pude ver aquella
cicatriz en la sección torácica.
Todo lo que había ocurrido en aquella noche, de la cual eran dueños aquellos engendros con rostros ancianos y cuerpos de niños, no había sido ningún tipo de engaño, ilusión o pesadilla. Todo había sido tan real que aún, conservaba aquel corte del cual nunca más olvidaré en toda mi vida.
Volver al menú...
Sólo una pesadilla (Teo Rodríguez)
Eran poco más de las dos de la madrugada…, eso marcaba el
reloj de mi teléfono… Como de costumbre, saqué los pies por debajo del edredón… Me gusta sentirlos fríos…, igual que a ella… Mientras colocaba uno de los auriculares en mi oído, otra de mis manías es escuchar la radio de madrugada, eché un ojo a mi derecha… Allí estaba…, como de costumbre abrazada a la almohada…, con un cojín bajo su cabeza…, y como no, con los pies por fuera… No pude más que esbozar una adormilada sonrisa mientras dejaba un beso en su mejilla…, casi pegado a sus labios… Luego acomodé mi cuerpo casi al borde de la cama y cerré los ojos… En un segundo… todo cambió…
¡¡Un tremendo sobresalto arrancó los cascos de mis oídos!!, cuando me giré… Vi a Patricia lanzando manotazos al aire como si quisiera librarse de algo que yo no veía… Cada gesto, cada grito… me dejó bloqueado…, era incapaz de reaccionar… Unos de sus brazos fue a parar al borde de un cuadro que tenemos justo encima de la cabecera de la cama…, éste se descolgó cayendo sobre nosotros… Fue entonces cuando ella despertó…, cuando yo recuperé el movimiento… Estaba muy
nerviosa, asustada…, estaba aterrada… Aparté el edredón y la abracé… Intenté calmar el sofocón con palabras tranquilizadoras y suaves caricias mientras apoyaba su rostro empapado en lágrimas sobre mi pecho… Tardó en calmarse…, y lo hizo sin pronunciar una sola palabra… Minutos después… volvió a quedarse dormida… Los latidos de su corazón eran los que me decían que todo había pasado… Al menos, eso es lo que pensé…
¿Conoces el estado ese en el que lo real se mezcla con lo imaginario?… ¿Ese estado en el que crees estar despierto
pero también dormido?… Pues justo en ese instante… y no en otro…, en esa décima de segundo… ¡¡abrí los ojos!!…, instintivamente llevé la mirada a una botella de agua que había dejado sobre un aparador que hay frente a la cama…, cual sería mi sorpresa cuando… …cuando vi que ésta se volcó… y rodó hasta caer al suelo… Acompañé el impacto con un encogimiento de hombros, con una seca inspiración de aire que paró mi respiración… y sobresaltó de nuevo a Patricia… Ambos nos incorporamos…, ambos escuchamos la botella rodar por el suelo hasta que se detuvo bajo la cama… Mi novia me miró…, su respiración comenzó a acelerarse… tuvo que abrir la boca para coger el aire que le faltaba…, yo sólo podía mirarla… ‘¿Qué ha pasado?’, parecía preguntar en silencio… … Algo más… desvió mi atención…
Procedente del piso inferior…, fuera de nuestra habitación… comenzamos a escuchar el llanto contenido de un niño que cada vez… sonaba más cercano… ‘Es mi hijo’, pensé…, pero… era un simple auto engaño, una ilusión… nosotros… no… … En fin, sabía que eso no era posible…
Ese lamento…, esas respiraciones…, ese dolor infantil corría por mi interior sacando casi a patadas mi corazón de sitio… Su
llanto sonaba tan desgarrador que era como el arañazo del acero sobre el cristal…, era tan agónico como el temblor continuo de los labios de Patricia…, que pararon de tiritar… cuando el lamento infantil… se fundió en silencio…
Poco a poco…, paso a paso…, escalón a escalón…, alguien
parecía ascender por las escaleras… Eran pasos pequeños…, sonaban fríos y descalzos…, sonaban como una cuenta atrás que… llegaría a su fin… justo a la puerta de la habitación…
La puerta se abrió…, pero lo hizo sin prisa… Al otro lado…, al otro… lado… no había nadie… No había nada… Mi mano encontró a ciegas la mano de Patricia…, tragué aire e intenté recuperarme… Por segunda vez… pregunté lo mismo…, y de nuevo… en silencio… ‘¿Qué ha pasado?’… Lo estremecedor no fue lo que había pasado…, lo estremecedor… estaba por llegar…
¡¡¡Un terrible grito!!! ¡¡¡Un alarido lleno de dolor!!!…., rompió el silencio hasta llevarme al borde del colapso…, la sensación fue como arrojar mi cuerpo a una bañera llena de agua y miles de cubitos de hielo… Uno tras otro los espasmos sacudían mi cuerpo hasta pegar mi espalda contra el cabecero de la cama…
¡¡¡Patricia gritó!!!, se tiró sobre mi… fue entonces cuando él…, fue entonces cuando un niño que apenas tendría tres años… entró en la habitación corriendo… ¡¡Gritaba con sus brazos extendidos!!! ¡¡¡Parecían de marfil!!!…, rodeó la cama hasta detenerse junto a mí… En ese momento dejó de llorar…
Su respiración, aguda y acelerada, marcaba el ritmo de la mía… Su mirada era negra, hueca…, de sus ojos… sólo se distinguía el contorno… Por sus mejillas, pálidas y agrietadas, se deslizaban agónicas lágrimas empapadas en dolor que al igual que sus brazos, parecían pedir ayuda… Y eso intenté…, intenté ayudarle…
Con mucha delicadeza…, aparté a Patricia… Ésta, tímidamente…, tiraba de mi brazo para que no me apartara de
ella… Estaba tan asustada…, que tampoco insistió demasiado… Ella reculó con un gesto de amargura que jamás olvidaré…, yo avancé hacia el niño… El pequeño extendió sus brazos hacia mí…, como si quisiera que le cogiera… Cuando intenté hacerlo…, sus manos atravesaron las mías…, mis manos atravesaron sus brazos…, atravesaron su pequeño cuerpo… Intenté abrazarle…, pero… era como si intentara abrazar la niebla… El pequeño se dirigió a mí… con un tembloroso… ‘Ayúdame…’…
¡¡¡¡DESPERTÉ!!!!…, estaba empapado en sudor…, en lágrimas… Mi corazón era un tono continuo de tensión acumulada… Miré el aparador…, allí estaba la botella… de pie, miré a la puerta
que… estaba cerrada…, ¡¡¡SÓLO UNA PESADILLA!!! ¡¡¡HABÍA SIDO SÓLO UNA PESADILLA!!!… Eso fue lo que pensé… Pero… desperté de una… para vivir despierto… el momento más terrible y aterrador de toda mi vida…
Patricia, estaba tumbada sobre la cama…, dormida…, quieta…, y… abrazada a ella…, sin apartar sus ojos de los míos… estaba Damián…, nuestro hijo… un hijo que… perdimos hacía justo un año… Juro que era real…, eso… no era SÓLO UNA PESADILLA…
Volver al menú...
El alma de Laploshka (H. H. Munro - Saki)
Publicado en 1910 en la revista The Westminster Gazette
Laploshka fue uno de los tipos más mezquinos que yo haya conocido, y
 |
uno de los más divertidos. Decía cosas horribles de la otra gente, con tal encanto que uno le perdonaba las cosas igualmente horribles que decía de uno por detrás. Puesto que odiamos caer en nada que huela a maledicencia, agradecemos siempre a quienes lo hacen por nosotros y lo hacen bien. Y Laploshka lo hacía de veras bien.
Naturalmente, Laploshka tenía un vasto círculo de amistades; y como ponía cierto esmero en seleccionarlas, resultaba que gran parte de ellas eran personas cuyos balances bancarios les permitían aceptar con indulgencia sus criterios, bastante unilaterales, sobre la
 |
hospitalidad. Así, aunque era hombre de escasos recursos, se las arreglaba para vivir cómodamente de acuerdo a sus ingresos, y aún más cómodamente de acuerdo a los de diversos compañeros de carácter tolerante.
Pero con los pobres o los de estrechos fondos como él, su actitud era de ansiosa vigilancia. Parecía acosarlo el constante temor de que la más mínima fracción de un chelín o un franco, o cualquiera que fuera la moneda de turno, extraviara el camino de su bolso o provecho y cayera en el de algún compañero de apuros. De buen grado ofrecía un cigarro de dos francos a un rico protector, bajo el precepto de obrar mal para lograr el bien; pero me consta que prefería entregarse al
 |
paroxismo del perjurio antes que declararse en culpable posesión de un céntimo cuando hacía falta dinero suelto para dar propina a un camarero. La moneda le habría sido debidamente restituida a la primera oportunidad -él habría tomado medidas preventivas contra el olvido de parte del prestatario-, pero a veces ocurrían accidentes, e incluso una separación temporal de su penique o sou era una calamidad que debía evitarse.
El conocimiento de esta amable debilidad daba pie a la perpetua tentación de jugar con el miedo que Laploshka tenía de cometer un acto de largueza involuntaria. Ofrecerse a llevarlo en un coche de
 |
alquiler y fingir no tener dinero suficiente para pagar la tarifa, o confundirlo pidiéndole prestados seis peniques cuando tenía la mano llena de monedas de vuelta, eran algunos de los menudos tormentos que sugería el ingenio cuando se presentaba la ocasión. Para hacer justicia a la habilidad de Laploshka, hay que admitir que, de una forma u otra, solucionaba los dilemas más embarazosos sin comprometer en absoluto su reputación de decir siempre "No". Pero, tarde o temprano, los dioses brindan una ocasión a la mayoría de los hombres, y la mía me llegó una noche en que Laploshka y yo cenábamos juntos en un barato restaurante de bulevar. (A no ser que estuviera expresamente convidado por alguien de renta intachable, Laploshka acostumbraba refrenar su apetito por la vida lujosa; y sólo en tan felices ocasiones le daba rienda suelta). Al final de la cena recibí
 |
aviso de que se requería mi presencia con cierta premura y, sin hacer caso a las agitadas protestas de mi compañero, alcancé a gritarle, con sevicia: "¡Paga lo mío; mañana arreglaremos!" Temprano en la mañana, Laploshka me atrapó por instinto mientras yo caminaba por una callejuela que casi nunca frecuentaba. Tenía cara de no haber dormido.
-Me debes los dos francos de anoche -fue su saludo jadeante.
Le hablé evasivamente de la situación en Portugal, donde al parecer se fermentaban más conflictos. Pero Laploshka me escuchó con la abstracción de una víbora sorda y pronto volvió al tema de los dos francos.
-Me temo que quedaré debiéndotelos -le dije, con tanta ligereza como brutalidad-. No tengo ni un centavo.
Y añadí, falsamente:
-Me marcho por seis meses, si no más.
Laploshka no dijo nada, pero sus ojos se abultaron un poco y sus mejillas adquirieron los abigarrados colores de un mapa etnográfico de
 |
la península balcánica. Ese mismo día, al ocaso, falleció. "Ataque al corazón", dictaminó el doctor. Pero yo, que estaba más al tanto, supe que había muerto de aflicción.
Surgió el problema de qué hacer con sus dos francos. Una cosa era haber matado a Laploshka; pero haberme quedado con su dinero habría sido muestra de una dureza de sentimiento de la que soy incapaz. La solución usual de dárselo a los pobres de ningún modo se habría acomodado a la presente situación, ya que nada habría afligido más al difunto que semejante malbaratamiento de sus posesiones. Por otra parte, la donación de dos francos a los ricos era una operación que requería cierto tacto. No obstante, una manera fácil para salir de apuros pareció presentarse al domingo siguiente, estando yo apiñado entre la multitud cosmopolita que atestaba la nave lateral de una de las más populares iglesias parisinas. Un bolso de limosnas, para "los pobres de Monsieur le Curé", bregaba por cumplir su tortuoso derrotero a través de la aparentemente impenetrable marejada humana; y un alemán que había frente a mí y que evidentemente no deseaba que el pedido de una contribución le estropeara el disfrute de la sublime música, expresaba en voz alta a un compañero sus críticas sobre la validez de dicha caridad.
-No necesitan el dinero -dijo-; ya tienen demasiado. Y no tienen pobres. Están ahítos.
Si en realidad eso era cierto, mi camino se hallaba despejado. Dejé caer los dos francos de Laploshka en el bolso y musité una bendición para los ricos de Monsieur le Curé.
Al cabo de unas tres semanas el azar me había llevado a Viena, en donde me deleitaba yo una noche en una modesta pero excelente
 |
Gasthaus en el barrio de Wäringer. El decorado era algo primitivo, pero las chuletas de ternera, la cerveza y el queso eran inmejorables. La buena mesa traía buena clientela y, a excepción de una mesita junto a la puerta, todos los puestos estaban ocupados. A mitad de la cena miré por casualidad en dirección de la mesa vacía y descubrí que ya no lo estaba. La ocupaba Laploshka, que estudiaba el menú con el absorto escrutinio del que busca lo más barato de lo más barato. Reparó en mí una sola vez, abarcó de un vistazo mi convite como si quisiera decir: "Te estás comiendo mis dos francos", y desvió rápidamente la mirada. Evidentemente, los pobres de Monsieur le Curé eran pobres auténticos. Las chuletas se me volvieron de cuero en la boca, la cerveza se me hizo insulsa; no toqué el Emmenthaler. Sólo se me ocurrió alejarme del recinto, alejarme de la mesa donde eso estaba sentado; y al huir sentí la mirada de reproche que Laploshka dirigió a la suma que le di al piccolo... sacada de sus dos francos. Al día siguiente almorcé en un costoso restaurante, en donde estaba seguro de que el Laploshka vivo jamás habría entrado por cuenta propia. Tenía la esperanza de que el Laploshka muerto observara las mismas restricciones. No me equivoqué; pero al salir lo encontré leyendo con rostro miserable el menú pegado en el portón. Y luego echó a andar lentamente hacia una lechería. Por vez primera fui incapaz de experimentar la alegría y encanto de la vida vienesa.
De allí en adelante, en París, en Londres o dondequiera que estuviese, seguí viendo con frecuencia a Laploshka. Si estaba sentado en el palco de un teatro, tenía la permanente sensación de que me echaba vistazos
 |
furtivos desde un oscuro rincón de la galería. Al entrar a mi club en una tarde de lluvia, lo alcanzaba a ver precariamente guarecido en un portal de enfrente. Incluso si me daba el modesto lujo de alquilar una silla en el parque, él por lo general me confrontaba desde uno de los bancos públicos, sin fijar nunca en mí la vista pero en actitud de estar siempre al tanto de mi presencia. Mis amigos empezaron a comentar lo desmejorado de mi aspecto y me aconsejaron olvidarme de montones de cosas. A mí me hubiera gustado olvidar a Laploshka.
Cierto domingo -probablemente de Resurrección, pues el hacinamiento era peor que nunca- me encontraba otra vez apiñado entre la multitud
 |
que escuchaba la música en la iglesia parisina de moda, y otra vez el bolso de limosnas se abría paso a través de la marejada humana. Detrás de mí había una dama inglesa que en vano trataba de hacer llegar una moneda al apartado bolso, de modo que tomé la moneda a petición suya y le ayudé a alcanzar su destino. Era una pieza de dos francos. Se me ocurrió de pronto una idea brillante: dejé caer sólo mi sou en el bolso y deslicé la moneda de plata en mi bolsillo. Les quité así los dos francos de Laploshka a los pobres, que nunca debieron haber recibido ese legado. Mientras retrocedía para alejarme de la multitud, oí una voz femenina que decía: "No creo que haya puesto mi dinero en el bolso. ¡París está repleto de gente así!". Pero salí con la conciencia más liviana que había tenido en mucho tiempo. Todavía quedaba por delante la delicada misión de donar la suma recuperada a los ricos que la merecían. Otra vez puse mi confianza en la inspiración del momento y otra vez el destino me sonrió.
Un aguacero me obligó, dos días después, a refugiarme en una de las iglesias históricas de la orilla izquierda del Sena, en donde me
 |
encontré, dedicado a escudriñar las viejas tallas de madera, al barón R., uno de los hombres más ricos y más zarrapastrosos de París. O era ahora, o nunca. Dándole un fuerte acento americano al francés que yo solía hablar con inconfundible acento británico, interrogué al barón sobre la fecha de construcción de la iglesia, las dimensiones y demás pormenores que con seguridad desearía conocer un turista americano. Tras recibir la información que el barón estuvo en condiciones de suministrar sin previo aviso, con toda seriedad le puse la moneda de dos francos en la mano y, afirmándole cordialmente que era pour vous, di media vuelta y me marché. El barón se quedó un poco desconcertado, pero aceptó la situación de buen talante. Caminó hasta una cajita adosada a la pared y echó por la ranura los dos francos de Laploshka. Encima de la caja había un letrero: Pour les pauvres de M. le Curé. Aquella noche, en el
 |
hervidero de la esquina del Café de la Paix, avisté fugazmente a Laploshka. Me sonrió, alzó un poco el sombrero y se esfumó. No volví a verlo nunca. Después de todo, el dinero había sido donado a los ricos que lo merecían, y el alma de Laploshka descansaba en paz.
Volver al menú...
Una historia de fantasmas (Mark Twain).
Fui a una gran habitación, lejos de Broadway, de un gran y viejo
 |
edificio cuyos departamentos superiores habían estado vacíos por años, hasta que yo llegué. El lugar había sido ganado hacía tiempo por el polvo y las telarañas, por la soledad y el silencio. La primer noche que subí a mis cuartos, me pareció estar a tientas entre las tumbas e invadiendo la privacidad de los muertos. Por primera vez en mi vida, me dio un pavor supersticioso; y como si una invisible tela de araña hubiera rozado mi rostro con su textura, me estremecí como alguien que se encuentra con un fantasma.
Una vez que llegué a mi cuarto me sentí feliz, y expulsé la oscuridad. Un alegre fuego ardía en la chimenea, y me senté frente al mismo con reconfortante sensación de alivio. Estuve así durante dos horas, pensando en los buenos viejos tiempos; recordando escenas, e invocando rostros medio olvidados a través de las nieblas del pasado; escuchando, en mi fantasía, voces que tiempo ha fueron silenciadas para siempre, y canciones una vez familiares que hoy en día ya nadie canta. Y cuando mi ensueño se atenuó hasta un mustio patetismo, el alarido del viento fuera se convirtió en un gemido, el furioso latido de la lluvia contra las ventanas se acalló y uno a uno los ruidos en la calle se comenzaron a silenciar, hasta que los apresurados pasos del último paseante rezagado murieron en la distancia y ya ningún sonido se hizo audible. El fuego se estaba extinguiendo. Una sensación de soledad se cebó en mí.
 |
Me levanté y me desvestí, moviéndome en puntillas por la habitación, haciendo todo a hurtadillas, como si estuviera rodeado por enemigos dormidos cuyos descansos fuera fatal suspender. Me acosté y me tendí a escuchar la lluvia y el viento y los distantes sonidos de las persianas, hasta que me adormecí.
Me dormí profundamente, pero no se por cuanto tiempo. De repente, me desperté, estremecido. Todo estaba en calma.
 |
Todo, a excepción de mi corazón - podía escuchar mi propio latido. En ese momento las frazadas y colchas comenzaron a deslizarse lentamente hacia los pies de la cama, ¡cómo si alguien estuviera jalándolas! No podía moverme, no podía hablar. Los cobertores se habían deslizado hasta que mi pecho quedó al descubierto. Entonces, con un gran esfuerzo los aferré y los subí nuevamente hasta mi cabeza. Esperé, escuché, esperé. Una vez más comenzó el firme jalón. Al final arrebaté los cobertores nuevamente a su lugar, y los así con fuerza. Esperé. Luego sentí nuevos tirones, y la cosa renovó sus fuerzas. El tirón se afianzó con firme tensión - a cada momento se hacía más fuerte. Mi fuerza cesó, y por tercera vez las frazadas se alejaron. Gemí. ¡Y un gemido de respuesta vino desde los pies de la cama! Gruesas gotas de sudor comenzaron a poblar mis sienes. Estaba más muerto que vivo. Escuché unos fuertes pasos en el cuarto - como si fuera el paso de un elefante, eso me pareció - y no era nada humano. Pero era como si se alejara de mí. Lo escuché aproximándose a la puerta, traspasándola sin mover cerrojo o cerradura, y deambular por los tétricos pasillos, tensando el piso de madera y haciendo crujir las vigas a su paso. Luego de eso, el silencio reinó una vez más.
Cuando mi excitación se calmó, me dije a mí mismo, "esto ha sido un sueño, simplemente un horrendo sueño." Y me quedé pensando eso hasta que me convencí que había sido solo una
 |
pesadilla, y entonces, me relajé lo suficiente como para reír un poco y estuve feliz de nuevo. Me levanté y encendí una luz; y cuando revisé la puerta, vi que la cerradura y el cerrojo estaba como lo había dejado. Otra serena sonrisa fluyó desde mi corazón y se ondeó en mis labios. Tomé mi pipa y la encendí, y cuando estaba ya sentado frente al fuego, ¡la pipa se me cayó de entre mis dedos, la sangre se fue de mis mejillas, y mi plácida respiración se detuvo y quedé sin aliento! Entre las cenizas del hogar, a un costado de mi propios huellas, había otra, tan vasta en comparación, que las mías parecían de un infante. Entonces, había habido un visitante, y las pisadas del elefante quedaban demostradas.
Apagué la luz y regresé a la cama, paralítico de miedo. Me recosté un largo rato, mirando fijamente en la oscuridad, y
 |
escuchando. Percibí un rechinido más arriba, como si alguien estuviera arrastrando un cuerpo pesado por el piso; entonces escuché que lanzaban el cuerpo, y el chasquido de mis ventanas fue la respuesta del golpe. En otras partes del edificio escuché portazos. A intervalos, también oi sigilosos pasos, por aquí y por allá, a través de los corredores, y subiendo y bajando las escaleras. Algunas veces esos ruidos se acercaban a mi puerta, dubitaban y luego retrocedían. Escuché desde pasillos lejanos, el débil sonido de cadenas, los que se iban acercando paulatinamente, a la par que ascendían las escaleras, marcando cada movimiento con un matraqueo metálico. Escuché palabras murmurantes; gritos a medias que parecían ser violentamente sofocados; y el crujido de prendas invisibles. En ese momento fui conciente que mi habitación estaba siendo invadida, y de que no estaba solo. Escuché suspiros y alientos alrededor de mi cama, y misteriosos murmullos. Tres pequeñas esferas de suave fosforescencia aparecieron en el techo, directamente sobre mi cabeza, brillando durante un instante, para luego dejarse caer - dos de ellas sobre mi cara, y una sobre la almohada. Me salpicaron con algo líquido y cálido. La intuición me dijo que podría ser sangre - no necesitaba luz para darme cuenta de ello. Entonces vi rostros pálidos, levemente luminosos, y manos blancas, flotando en el aire, como sin cuerpos - flotando en un momento, para luego desaparecer. El murmullo cesó, lo mismo que las voces y los sonidos, y una solemne calma siguió. Esperé y escuché. Sentí que tendí auq encender una luz o moriría. Estaba debilitado por el temor. Lentamente me alcé hasta sentarme, ¡y mi rostro entró en contacto con una mano viscosa! Todas mis fuerzas me abandonaron de repente, y me caí como si fuera un inválido. Entonces escuché el susurro de una tela - pareció como si hubiera pasado la puerta y salido.
Cuando todo se calmó una vez más, salí de la cama, enfermo y enclenque, y encendí la luz de gas, con una mano tan trémula como si fuera de una persona de cien años. La luz me dio algo de alegría a mi espíritu. Me senté y quedé contemplando las
 |
grandes huellas en las cenizas. Las miré mientras la llama del gas se ponía mustia. En ese mismo momento volví a escuchar el paso elefantino. Noté su aproximación, cada vez más cerca, por el vestíbulo, mientras la luz se iba extinguiendo poco a poco. Los ruidos llegaron hasta mi puerta e hicieron una pausa - la luz ya había menguado hasta convertirse en una mórbida llama azul, y todas las cosas a mi alrededor tenían un aspecto espectral. La puerta no se abrió, y sin embargo, sentí en el rostro una leve bocanada de aire. En ese momento fui conciente que una presencia enorme y gris estaba frente a mí. Miré con ojos fascinados. Había una luminosidad pálida sobre la Cosa; gradualmente sus pliegues oscuros comenzaron a tomar forma - apareció una mano, luego unas piernas, un cuerpo, y al final una gran cara de tristeza surgió del vapor. ¡Limpio de su cobertura, desnudo, muscular y bello, el majestuoso Gigante de Cardiff apareció ante mí!
Todo mi misterio dejó de existir - ya que de niño sabía que
 |
ningún daño podría esperar de tal benigno semblante. Mi alegría regresó una vez más a mi espíritu, y en simpatía con esta, la llama de gas resplandeció nuevamente. Nunca un solitario exiliado fue tan feliz en recibir compañía como yo al saludar al amigable gigante. Dije: "¿Nada más que tú? ¿Sabes que me he pegado un susto de muerte durante las últimas dos o tres horas? Estoy más que feliz de verte. Desearía tener una silla, aquí, aquí. ¡No trates de sentarte en esa cosa!"
Pero ya era tarde. Se había sentado antes que pudiera detenerlo; nunca vi una silla estremecerse así en toda mi vida.
"Detente, detente, o arruinarás todo."
De nuevo muy tarde. Hubo otro destrozo, y otra silla fue reducida a sus elementos originales.
"¡Al infierno! ¿Es que no tienes juicio? ¿Deseas arruinar todo el mobiliario de este lugar? Aquí, aquí, tonto petrificado."
Pero fue inútil, antes que pudiera detenerlo, ya se había sentado en la cama, y esta era ya una melancólica ruina.
"¿Qué clase de conducta es esta? Primero vienes pesadamente aquí trayendo una legión de fantasmas vagabundos para intranquilizarme, y luego tengo que pasar por alto tal falta de delicadeza que no sería tolerada por ninguna persona de cultura elevada excepto en un teatro respetable, y no contento con la desnudez de tu sexo, tu me compensas destrozando todo el mobiliario mientras buscas lugar donde sentarte. Tu te dañas a tí mismo tanto como a mí. Te has
 |
lastimado el final de tu columna vertebral, y has dejado el piso sembrado de astillas de tus destrozos. Deberías estar avergonzado, ya eres bastante grande como para saber las cosas."
"Está bien, no romperé más muebles. Pero ¿qué puedo hacer? No he tenido chance de sentarme desde hace cien años." Y las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos.
"Pobre diablo," dije, "no debería haber sido tan rudo contigo. Eres un huérfano, sin duda. Pero siéntate en el piso, aquí, ninguna otra cosa aguantará tu peso.
Así que se sentó en el piso, y encendí una pipa que me dio, le di una de mis mantas y se la puse sobre sus hombros, le puse mi bañera invertida en su cabeza, a modo de casco, y lo puse sentir confortable. Entonces, él cruzó sus piernas, mientras yo avivé el fuego y acerque las prodigiosas formas de sus pies al calor.
"¿Qué pasa con las plantas de tus pies y la parte anterior de tus piernas, que parecen cinceladas?"
"¡Sabañones infernales! Los agarré estando en la granja Newell. Amo ese lugar, como si fuera mi viejo hogar. No hay para mí como la tranquilidad que siento cuando estoy ahí."
Hablamos durante media hora, y luego noté que se veía cansado, y se lo dije. "¿Cansado?" dijo. "Bueno, debería
 |
estarlo. Y ahora te diré todo, ya que me has tratado tan bien. Soy el espíritu del Hombre Petrificado que yace sobre la calle que va al museo. Soy el fantasma del Gigante de Cardiff. No puedo tener descanso, no puedo tener paz, hasta que alguien de a mi pobre cuerpo una sepultura. ¿Qué es lo más natural que puedo hacer para hacer que los hombres satisfagan ese deseo? ¡Aterrorizarlos, encantar el lugar donde descansan! Así que embrujé el museo noche tras noche. Hasta tuve la ayuda de otros espectros. Pero no hice bien, porque nadie se atrevía luego a ir al museo a medianoche. Entonces se me ocurrió acechar un poco este lugar. Sentí que si escuchaba gritos, tendría éxito, así que recluté a las más eficientes almas que la perdición pudiera proveer. Noche tras noche estuvimos estremeciendo estas enmohecidas recámaras, arrastrando cadenas, gruñendo, murmurando, deambulando, subiendo y bajando escaleras, hasta que, para decir la verdad, me cansé de hacerlo. Pero cuando vi una luz en su cuarto esta noche, recuperé mis energías nuevamente y salí con la frescura original. Pero estoy cansado, enteramente agotado. ¡Dadme, os imploro, dadme alguna esperanza!"
Encendido por un estallido de excitación, exclamé:
"¡Esto sobrepasa todo, todo lo que ocurrido! ¿Por qué tu, pobre fósil antiguo, te tomás tantas preocupaciones por nada?
 |
¡Has estado acechando una efigie de yeso de tí mismo, ya que el verdadero Gigante de Cardiff está en Albany!
"¡Demonios! ¿No sabes en donde están tus propios restos?"
Nunca vi tan elocuente mirada de vergüenza, de lastimera humillación. El Hombre Petrificado se levantó lentamente, y dijo:
"Honestamente, ¿es eso cierto?"
"Tan cierto como que estoy aquí sentado."
Sacó la pipa de su boca y la dejó en el mantel, luego se irguió dubitativamente (de manera inconsciente, por algún viejo hábito, llevó sus manos hasta donde los bolsillos de sus pantalones deberían haber estado, y de forma meditativa dejó caer su barbilla en su pecho), finalmente dijo:
"Bien, nunca antes me sentí tan absurdo. ¡El Hombre Petrificado ha sido vendido a alguien más, y ahora el peor fraude ha terminado vendiendo su propio fantasma ! Hijo mío, si tienes alguna caridad en tu corazón de un pobre fantasma sin amigos como yo, no dejes que esto se sepa. Piensa como te sentirías si te hubieras puesto tu mismo en ridículo también."
Escuché esto, y el bribón se fue retirando lentamente, paso a paso bajó las escaleras y salió a la calle desierta; me sentí triste que se hubiera ido, pobre tipo, y también porque se llevó mi manta y mi bañera.
Volver a menú...
La Caída de la Casa Usher (Edgar Allan Poe)
FUENTE BIBLIOTECA DIGITAL CIUDAD SEVA (Extracto del Libro de Relatos de Edgar Allan Poe)
 Durante todo un día de otoño, triste, oscuro, silencioso, cuando las nubes se cernían bajas y pesadas en el cielo, crucé solo, a caballo, una región singularmente lúgubre del país; y, al fin, al acercarse las sombras de la noche, me encontré a la vista de la melancólica Casa Usher. No sé cómo fue, pero a la primera mirada que eché al edificio invadió mi espíritu un sentimiento de insoportable tristeza. Digo insoportable porque no lo atemperaba ninguno de esos sentimientos semiagradables, por ser poéticos, con los cuales recibe el espíritu aun las más austeras imágenes naturales de lo desolado o lo terrible. Miré el escenario que tenía delante -la casa y el sencillo paisaje del dominio, las paredes desnudas, las ventanas como ojos vacíos, los ralos y siniestros juncos, y los escasos troncos de árboles agostados- con una fuerte depresión de ánimo únicamente comparable, como sensación terrena, al despertar del fumador de opio, la amarga caída en la existencia cotidiana, el horrible descorrerse del velo. Era una frialdad, un abatimiento, un malestar del corazón, una irremediable tristeza mental que ningún acicate de la imaginación podía desviar hacia forma alguna de lo sublime. ¿Qué era -me detuve a pensar-, qué era lo que así me desalentaba en la contemplación de la Casa Usher? Misterio insoluble; y yo no podía luchar con los sombríos pensamientos que se congregaban a mi alrededor mientras reflexionaba. Me vi obligado a incurrir en la insatisfactoria conclusión de que mientras hay, fuera de toda duda, combinaciones de simplísimos objetos naturales que tienen el poder de afectarnos así, el análisis de este poder se encuentra aún entre las consideraciones que están más allá de nuestro alcance. Era posible, reflexioné, que una simple disposición diferente de los elementos de la escena, de los detalles del cuadro, fuera suficiente para modificar o quizá anular su poder de impresión dolorosa; y, procediendo de acuerdo con esta idea, empujé mi caballo a la escarpada orilla de un estanque negro y fantástico que extendía su brillo tranquilo junto a la mansión; pero con un estremecimiento aún más sobrecogedor que antes contemplé la imagen reflejada e invertida de los juncos grises, y los espectrales troncos, y las vacías ventanas como ojos. Durante todo un día de otoño, triste, oscuro, silencioso, cuando las nubes se cernían bajas y pesadas en el cielo, crucé solo, a caballo, una región singularmente lúgubre del país; y, al fin, al acercarse las sombras de la noche, me encontré a la vista de la melancólica Casa Usher. No sé cómo fue, pero a la primera mirada que eché al edificio invadió mi espíritu un sentimiento de insoportable tristeza. Digo insoportable porque no lo atemperaba ninguno de esos sentimientos semiagradables, por ser poéticos, con los cuales recibe el espíritu aun las más austeras imágenes naturales de lo desolado o lo terrible. Miré el escenario que tenía delante -la casa y el sencillo paisaje del dominio, las paredes desnudas, las ventanas como ojos vacíos, los ralos y siniestros juncos, y los escasos troncos de árboles agostados- con una fuerte depresión de ánimo únicamente comparable, como sensación terrena, al despertar del fumador de opio, la amarga caída en la existencia cotidiana, el horrible descorrerse del velo. Era una frialdad, un abatimiento, un malestar del corazón, una irremediable tristeza mental que ningún acicate de la imaginación podía desviar hacia forma alguna de lo sublime. ¿Qué era -me detuve a pensar-, qué era lo que así me desalentaba en la contemplación de la Casa Usher? Misterio insoluble; y yo no podía luchar con los sombríos pensamientos que se congregaban a mi alrededor mientras reflexionaba. Me vi obligado a incurrir en la insatisfactoria conclusión de que mientras hay, fuera de toda duda, combinaciones de simplísimos objetos naturales que tienen el poder de afectarnos así, el análisis de este poder se encuentra aún entre las consideraciones que están más allá de nuestro alcance. Era posible, reflexioné, que una simple disposición diferente de los elementos de la escena, de los detalles del cuadro, fuera suficiente para modificar o quizá anular su poder de impresión dolorosa; y, procediendo de acuerdo con esta idea, empujé mi caballo a la escarpada orilla de un estanque negro y fantástico que extendía su brillo tranquilo junto a la mansión; pero con un estremecimiento aún más sobrecogedor que antes contemplé la imagen reflejada e invertida de los juncos grises, y los espectrales troncos, y las vacías ventanas como ojos.
En esa mansión de melancolía, sin embargo, proyectaba pasar algunas semanas. Su propietario, Roderick Usher, había sido uno de mis alegres compañeros de adolescencia; pero muchos años habían transcurrido desde nuestro último encuentro. Sin embargo, acababa de recibir una carta en una región distinta del país -una carta suya-, la cual, por su tono exasperadamente apremiante, no admitía otra respuesta que la presencia personal. La escritura denotaba agitación nerviosa. El autor hablaba de una enfermedad física aguda, de un desorden mental que le oprimía y de un intenso deseo de verme por ser su mejor y, en realidad, su único amigo personal, con el propósito de lograr, gracias a la jovialidad de mi compañía, algún alivio a su mal. La manera en que se decía esto y mucho más, este pedido hecho de todo corazón, no me permitieron vacilar y, en consecuencia, obedecí de inmediato al que, no obstante, consideraba un requerimiento singularísimo.
Aunque de muchachos habíamos sido camaradas íntimos, en realidad poco sabía de mi amigo. Siempre se había mostrado excesivamente reservado. Yo sabía, sin embargo, que su antiquísima familia se había destacado desde tiempos inmemoriales por una peculiar sensibilidad de temperamento desplegada, a lo largo de muchos años, en numerosas y elevadas concepciones artísticas y manifestada, recientemente, en repetidas obras de caridad generosas, aunque discretas, así como en una apasionada devoción a las dificultades más que a las bellezas ortodoxas y fácilmente reconocibles de la ciencia musical. Conocía también el hecho notabilísimo de que la estirpe de los Usher, siempre venerable, no había producido, en ningún periodo, una rama duradera; en otras palabras, que toda la familia se limitaba a la línea de descendencia directa y siempre, con insignificantes y transitorias variaciones, había sido así. Esta ausencia, pensé, mientras revisaba mentalmente el perfecto acuerdo del carácter de la propiedad con el que distinguía a sus habitantes, reflexionando sobre la posible influencia que la primera, a lo largo de tantos siglos, podía haber ejercido sobre los segundos, esta ausencia, quizá, de ramas colaterales, y la consiguiente transmisión constante de padre a hijo, del patrimonio junto con el nombre, era la que, al fin, identificaba tanto a los dos, hasta el punto de fundir el título originario del dominio en el extraño y equívoco nombre de Casa Usher, nombre que parecía incluir, entre los campesinos que lo usaban, la familia y la mansión familiar.
He dicho que el solo efecto de mi experimento un tanto infantil -el de mirar en el estanque- había ahondado la primera y singular impresión. No cabe duda de que la conciencia del rápido crecimiento de mi superstición -pues, ¿por qué no he de darle este nombre?- servía especialmente para acelerar su crecimiento mismo. Tal es, lo sé de antiguo, la paradójica ley de todos los sentimientos que tienen como base el terror. Y debe de haber sido por esta sola razón que, cuando de nuevo alcé los ojos hacia la casa desde su imagen en el estanque, surgió en mi mente una extraña fantasía, fantasía tan ridícula, en verdad, que sólo la menciono para mostrar la vívida fuerza de las sensaciones que me oprimían. Mi imaginación estaba excitada al punto de convencerme de que se cernía sobre toda la casa y el dominio una atmósfera propia de ambos y de su inmediata vecindad, una atmósfera sin afinidad con el aire del cielo, exhalada por los árboles marchitos, por los muros grises, por el estanque silencioso, un vapor pestilente y místico, opaco, pesado, apenas perceptible, de color plomizo.
Sacudiendo de mi espíritu eso que tenía que ser un sueño, examiné más de cerca el verdadero aspecto del edificio. Su rasgo dominante parecía ser una excesiva antigüedad. Grande era la decoloración producida por el tiempo. Menudos hongos se extendían por toda la superficie, suspendidos desde el alero en una fina y enmarañada tela de araña. Pero esto nada tenía que ver con ninguna forma de destrucción. No había caído parte alguna de la mampostería, y parecía haber una extraña incongruencia entre la perfecta adaptación de las partes y la disgregación de cada piedra. Esto me recordaba mucho la aparente integridad de ciertos maderajes que se han podrido largo tiempo en alguna cripta descuidada, sin que intervenga el soplo del aire exterior. Aparte de este indicio de ruina general la fábrica daba pocas señales de inestabilidad. Quizá el ojo de un observador minucioso hubiera podido descubrir una fisura apenas perceptible que, extendiéndose desde el tejado del edificio, en el frente, se abría camino pared abajo, en zig-zag, hasta perderse en las sombrías aguas del estanque.
Mientras observaba estas cosas cabalgué por una breve calzada hasta la casa. Un sirviente que aguardaba tomó mi caballo, y entré en la bóveda gótica del vestíbulo. Un criado de paso furtivo me condujo desde allí, en silencio, a través de varios pasadizos oscuros e intrincados, hacia el gabinete de su amo. Mucho de lo que encontré en el camino contribuyó, no sé cómo, a avivar los vagos sentimientos de los cuales he hablado ya. Mientras los objetos circundantes -los relieves de los cielorrasos, los oscuros tapices de las paredes, el ébano negro de los pisos y los fantasmagóricos trofeos heráldicos que rechinaban a mi paso- eran cosas a las cuales, o a sus semejantes, estaba acostumbrado desde la infancia, mientras cavilaba en reconocer lo familiar que era todo aquello, me asombraban por lo insólitas las fantasías que esas imágenes no habituales provocaban en mí. En una de las escaleras encontré al médico de la familia. La expresión de su rostro, pensé, era una mezcla de baja astucia y de perplejidad. El criado abrió entonces una puerta y me dejó en presencia de su amo.
La habitación donde me hallaba era muy amplia y alta. Tenía ventanas largas, estrechas y puntiagudas, y a distancia tan grande del piso de roble negro, que resultaban absolutamente inaccesibles desde dentro. Débiles fulgores de luz carmesí se abrían paso a través de los cristales enrejados y servían para diferenciar suficientemente los principales objetos; los ojos, sin embargo, luchaban en vano para alcanzar los más remotos ángulos del aposento, a los huecos del techo abovedado y esculpido. Oscuros tapices colgaban de las paredes. El moblaje general era profuso, incómodo, antiguo y destartalado. Había muchos libros e instrumentos musicales en desorden, que no lograban dar ninguna vitalidad a la escena. Sentí que respiraba una atmósfera de dolor. Un aire de dura, profunda e irremediable melancolía lo envolvía y penetraba todo.
A mi entrada, Usher se incorporó de un sofá donde estaba tendido cuan largo era y me recibió con calurosa vivacidad, que mucho tenía, pensé al principio, de cordialidad excesiva, del esfuerzo obligado del hombre de mundo ennuyé. Pero una mirada a su semblante me convenció de su perfecta sinceridad. Nos sentamos y, durante unos instantes, mientras no hablaba, lo observé con un sentimiento en parte de compasión, en parte de espanto. ¡Seguramente hombre alguno hasta entonces había cambiado tan terriblemente, en un periodo tan breve, como Roderick Usher! A duras penas pude llegar a admitir la identidad del ser exangüe que tenía ante mí, con el compañero de mi adolescencia. Sin embargo, el carácter de su rostro había sido siempre notable. La tez cadavérica; los ojos, grandes, líquidos, incomparablemente luminosos; los labios, un tanto finos y muy pálidos, pero de una curva extraordinariamente hermosa; la nariz, de delicado tipo hebreo, pero de ventanillas más abiertas de lo que es habitual en ellas; el mentón, finamente modelado, revelador, en su falta de prominencia, de una falta de energía moral; los cabellos, más suaves y más tenues que tela de araña: estos rasgos y el excesivo desarrollo de la región frontal constituían una fisonomía difícil de olvidar. Y ahora la simple exageración del carácter dominante de esas facciones y de su expresión habitual revelaban un cambio tan grande, que dudé de la persona con quien estaba hablando. La palidez espectral de la piel, el brillo milagroso de los ojos, por sobre todas las cosas me sobresaltaron y aun me aterraron. El sedoso cabello, además, había crecido al descuido y, como en su desordenada textura de telaraña flotaba más que caía alrededor del rostro, me era imposible, aun haciendo un esfuerzo, relacionar su enmarañada apariencia con idea alguna de simple humanidad.
En las maneras de mi amigo me sorprendió encontrar incoherencia, inconsistencia, y pronto descubrí que era motivada por una serie de débiles y fútiles intentos de vencer un azoramiento habitual, una excesiva agitación nerviosa. A decir verdad, ya estaba preparado para algo de esta naturaleza, no menos por su carta que por reminiscencias de ciertos rasgos juveniles y por las conclusiones deducidas de su peculiar conformación física y su temperamento. Sus gestos eran alternativamente vivaces y lentos. Su voz pasaba de una indecisión trémula (cuando su espíritu vital parecía en completa latencia) a esa especie de concisión enérgica, esa manera de hablar abrupta, pesada, lenta, hueca; a esa pronunciación gutural, densa, equilibrada, perfectamente modulada que puede observarse en el borracho perdido o en el opiómano incorregible durante los periodos de mayor excitación.
Así me habló del objeto de mi visita, de su vehemente deseo de verme y del solaz que aguardaba de mí. Abordó con cierta extensión lo que él consideraba la naturaleza de su enfermedad. Era, dijo, un mal constitucional y familiar, y desesperaba de hallarle remedio; una simple afección nerviosa, añadió de inmediato, que indudablemente pasaría pronto. Se manifestaba en una multitud de sensaciones anormales. Algunas de ellas, cuando las detalló, me interesaron y me desconcertaron, aunque sin duda tuvieron importancia los términos y el estilo general del relato. Padecía mucho de una acuidad mórbida de los sentidos; apenas soportaba los alimentos más insípidos; no podía vestir sino ropas de cierta textura; los perfumes de todas las flores le eran opresivos; aun la luz más débil torturaba sus ojos, y sólo pocos sonidos peculiares, y éstos de instrumentos de cuerda, no le inspiraban horror.
Vi que era un esclavo sometido a una suerte anormal de terror. "Moriré -dijo-, tengo que morir de esta deplorable locura. Así, así y no de otro modo me perderé. Temo los sucesos del futuro, no por sí mismos, sino por sus resultados. Me estremezco pensando en cualquier incidente, aun el más trivial, que pueda actuar sobre esta intolerable agitación. No aborrezco el peligro, como no sea por su efecto absoluto: el terror. En este desaliento, en esta lamentable condición, siento que tarde o temprano llegará el periodo en que deba abandonar vida y razón a un tiempo, en alguna lucha con el torvo fantasma: el miedo."
Conocí además por intervalos, y a través de insinuaciones interrumpidas y ambiguas, otro rasgo singular de su condición mental. Estaba dominado por ciertas impresiones supersticiosas relativas a la morada que ocupaba y de donde, durante muchos años, nunca se había aventurado a salir, supersticiones relativas a una influencia cuya supuesta energía fue descrita en términos demasiado sombríos para repetirlos aquí; influencia que algunas peculiaridades de la simple forma y material de la casa familiar habían ejercido sobre su espíritu, decía, a fuerza de soportarlas largo tiempo; efecto que el aspecto físico de los muros y las torrecillas grises y el oscuro estanque en el cual éstos se miraban había producido, a la larga, en la moral de su existencia.
Admitía, sin embargo, aunque con vacilación, que podía buscarse un origen más natural y más palpable a mucho de la peculiar melancolía que así lo afectaba: la cruel y prolongada enfermedad, la disolución evidentemente próxima de una hermana tiernamente querida, su única compañía durante muchos años, su último y solo pariente sobre la tierra. "Su muerte -decía con una amargura que nunca podré olvidar- hará de mí (de mí, el desesperado, el frágil) el último de la antigua raza de los Usher." Mientras hablaba, Madeline (que así se llamaba) pasó lentamente por un lugar apartado del aposento y, sin notar mi presencia, desapareció. La miré con extremado asombro, no desprovisto de temor, y sin embargo me es imposible explicar estos sentimientos. Una sensación de estupor me oprimió, mientras seguía con la mirada sus pasos que se alejaban. Cuando por fin una puerta se cerró tras ella, mis ojos buscaron instintiva y ansiosamente el semblante del hermano, pero éste había hundido la cara entre las manos y sólo pude percibir que una palidez mayor que la habitual se extendía en los dedos descarnados, por entre los cuales se filtraban apasionadas lágrimas.
La enfermedad de Madeline había burlado durante mucho tiempo la ciencia de sus médicos. Una apatía permanente, un agotamiento gradual de su persona y frecuentes aunque transitorios accesos de carácter parcialmente cataléptico eran el diagnóstico insólito. Hasta entonces había soportado con firmeza la carga de su enfermedad, negándose a guardar cama; pero, al caer la tarde de mi llegada a la casa, sucumbió (como me lo dijo esa noche su hermano con inexpresable agitación) al poder aplastante del destructor, y supe que la breve visión que yo había tenido de su persona sería probablemente la última para mí, que nunca más vería a Madeline, por lo menos en vida.
En los varios días posteriores, ni Usher ni yo mencionamos su nombre, y durante este periodo me entregué a vehementes esfuerzos para aliviar la melancolía de mi amigo. Pintábamos y leíamos juntos; o yo escuchaba, como en un sueño, las extrañas improvisaciones de su elocuente guitarra. Y así, a medida que una intimidad cada vez más estrecha me introducía sin reserva en lo más recóndito de su alma, iba advirtiendo con amargura la futileza de todo intento de alegrar un espíritu cuya oscuridad, como una cualidad positiva, inherente, se derramaba sobre todos los objetos del universo físico y moral, en una incesante irradiación de tinieblas.
Siempre tendré presente el recuerdo de las muchas horas solemnes que pasé a solas con el amo de la Casa Usher. Sin embargo, fracasaría en todo intento de dar una idea sobre el exacto carácter de los estudios o las ocupaciones a los cuales me inducía o cuyo camino me mostraba. Una idealidad exaltada, enfermiza, arrojaba un fulgor sulfúreo sobre todas las cosas. Sus largos e improvisados cantos fúnebres resonarán eternamente en mis oídos. Entre otras cosas, conservo dolorosamente en la memoria cierta singular perversión y amplificación del extraño aire del último vals de Von Weber. De las pinturas que nutrían su laboriosa imaginación y cuya vaguedad crecía a cada pincelada, vaguedad que me causaba un estremecimiento tanto más penetrante, cuanto que ignoraba su causa; de esas pinturas (tan vívidas que aún tengo sus imágenes ante mí) sería inútil mi intento de presentar algo más que la pequeña porción comprendida en los límites de las meras palabras escritas. Por su extremada simplicidad, por la desnudez de sus diseños, atraían la atención y la subyugaban. Si jamás un mortal pintó una idea, ese mortal fue Roderick Usher. Para mí, al menos -en las circunstancias que entonces me rodeaban-, surgía de las puras abstracciones que el hipocondríaco lograba proyectar en la tela, una intensidad de intolerable espanto, cuya sombra nunca he sentido, ni siquiera en la contemplación de las fantasías de Fuseli, resplandecientes, por cierto, pero demasiado concretas.
Una de las fantasmagóricas concepciones de mi amigo, que no participaba con tanto rigor del espíritu de abstracción, puede ser vagamente esbozada, aunque de una manera indecisa, débil, en palabras. El pequeño cuadro representaba el interior de una bóveda o túnel inmensamente largo, rectangular, con paredes bajas, lisas, blancas, sin interrupción ni adorno alguno. Ciertos elementos accesorios del diseño servían para dar la idea de que esa excavación se hallaba a mucha profundidad bajo la superficie de la tierra. No se observaba ninguna saliencia en toda la vasta extensión, ni se discernía una antorcha o cualquier otra fuente artificial de luz; sin embargo, flotaba por todo el espacio una ola de intensos rayos que bañaban el conjunto con un esplendor inadecuado y espectral.
He hablado ya de ese estado mórbido del nervio auditivo que hacía intolerable al paciente toda música, con excepción de ciertos efectos de instrumentos de cuerda. Quizá los estrechos límites en los cuales se había confinado con la guitarra fueron los que originaron, en gran medida, el carácter fantástico de sus obras. Pero no es posible explicar de la misma manera la fogosa facilidad de sus impromptus. Debían de ser -y lo eran, tanto las notas como las palabras de sus extrañas fantasías (pues no pocas veces se acompañaba con improvisaciones verbales rimadas)-, debían de ser los resultados de ese intenso recogimiento y concentración mental a los cuales he aludido antes y que eran observables sólo en ciertos momentos de la más alta excitación mental. Recuerdo fácilmente las palabras de una de esas rapsodias. Quizá fue la que me impresionó con más fuerza cuando la dijo, porque en la corriente interna o mística de su sentido creí percibir, y por primera vez, una acabada conciencia por parte de Usher de que su encumbrada razón vacilaba sobre su trono. Los versos, que él tituló El palacio encantado, decían poco más o menos así:
- En el más verde de los valles
- que habitan ángeles benéficos,
- erguíase un palacio lleno
- de majestad y hermosura.
- ¡Dominio del rey Pensamiento,
- allí se alzaba!
- Y nunca un serafín batió sus alas
- sobre cosa tan bella.
-
- Amarillos pendones, sobre el techo
- flotaban, áureos y gloriosos
- (todo eso fue hace mucho,
- en los más viejos tiempos);
- y con la brisa que jugaba
- en tan gozosos días,
- por las almenas se expandía
- una fragancia alada.
-
- Y los que erraban en el valle,
- por dos ventanas luminosas
- a los espíritus veían
- danzar al ritmo de laúdes,
- en torno al trono donde
- (¡porfirogéneto!)
- envuelto en merecida pompa,
- sentábase el señor del reino.
-
- Y de rubíes y de perlas
- era la puerta del palacio,
- de donde como un río fluían,
- fluían centelleando,
- los Ecos, de gentil tarea:
- la de cantar con altas voces
- el genio y el ingenio
- de su rey soberano.
-
- Mas criaturas malignas invadieron,
- vestidas de tristeza, aquel dominio.
- (¡Ah, duelo y luto! ¡Nunca más
- nacerá otra alborada!)
- Y en torno del palacio, la hermosura
- que antaño florecía entre rubores,
- es sólo una olvidada historia
- sepulta en viejos tiempos.
-
- Y los viajeros, desde el valle,
- por las ventanas ahora rojas,
- ven vastas formas que se mueven
- en fantasmales discordancias,
- mientras, cual espectral torrente,
- por la pálida puerta
- sale una horrenda multitud que ríe...
- pues la sonrisa ha muerto.
Recuerdo bien que las sugestiones nacidas de esta balada nos lanzaron a una corriente de pensamientos donde se manifestó una opinión de Usher que menciono, no por su novedad (pues otros hombres han pensado así), sino para explicar la obstinación con que la defendió. En líneas generales afirmaba la sensibilidad de todos los seres vegetales. Pero en su desordenada fantasía la idea había asumido un carácter más audaz e invadía, bajo ciertas condiciones, el reino de lo inorgánico. Me faltan palabras para expresar todo el alcance, o el vehemente abandono de su persuasión. La creencia, sin embargo, se vinculaba (como ya lo he insinuado) con las piedras grises de la casa de sus antepasados. Las condiciones de la sensibilidad habían sido satisfechas, imaginaba él, por el método de colocación de esas piedras, por el orden en que estaban dispuestas, así como por los numerosos hongos que las cubrían y los marchitos árboles circundantes, pero, sobre todo, por la prolongación inmodificada de este orden y su duplicación en las quietas aguas del estanque. Su evidencia -la evidencia de esa sensibilidad- podía comprobarse, dijo (y al oírlo me estremecí), en la gradual pero segura condensación de una atmósfera propia en torno a las aguas y a los muros. El resultado era discernible, añadió, en esa silenciosa, mas importuna y terrible influencia que durante siglos había modelado los destinos de la familia, haciendo de él eso que ahora estaba yo viendo, eso que él era. Tales opiniones no necesitan comentario, y no haré ninguno.
Nuestros libros -los libros que durante años constituyeran no pequeña parte de la existencia intelectual del enfermo- estaban, como puede suponerse, en estricto acuerdo con este carácter espectral. Estudiábamos juntos obras tales como el Verver et Chartreuse, de Gresset; el Belfegor, de Maquiavelo; Del cielo y del infierno, de Swedenborg; el Viaje subterráneo de Nicolás Klim, de Holberg; la Quiromancia de Robert Flud, de Jean D'Indaginé y De la Chambre; el Viaje a la distancia azul, de Tieck; y La ciudad del sol, de Campanella. Nuestro libro favorito era un pequeño volumen en octavo del Directorium Inquisitorium, del dominico Eymeric de Gironne, y había pasajes de Pomponius Mela sobre los viejos sátiros africanos y egibanos, con los cuales Usher soñaba horas enteras. Pero encontraba su principal deleite en la lectura cuidadosa de un rarísimo y curioso libro gótico en cuarto -el manual de una iglesia olvidada-, las Vigiliæ Mortuorum Chorum Eclesiæ Maguntiæ.
No podía dejar de pensar en el extraño ritual de esa obra y en su probable influencia sobre el hipocondríaco, cuando una noche, tras informarme bruscamente que Madeline había dejado de existir, declaró su intención de preservar su cuerpo durante quince días (antes de su inhumación definitiva) en una de las numerosas criptas del edificio. El humano motivo que alegaba para justificar esta singular conducta no me dejó en libertad de discutir. El hermano había llegado a esta decisión (así me dijo) considerando el carácter insólito de la enfermedad de la difunta, ciertas importunas y ansiosas averiguaciones por parte de sus médicos, la remota y expuesta situación del cementerio familiar. No he de negar que, cuando evoqué el siniestro aspecto de la persona con quien me cruzara en la escalera el día de mi llegada a la casa, no tuve deseo de oponerme a lo que consideré una precaución inofensiva y en modo alguno extraña.
A pedido de Usher, lo ayudé personalmente en los preparativos de la sepultura temporaria. Ya en el ataúd, los dos solos llevamos el cuerpo a su lugar de descanso. La cripta donde lo depositamos (por tanto tiempo clausurada que las antorchas casi se apagaron en su atmósfera opresiva, dándonos poca oportunidad para examinarla) era pequeña, húmeda y desprovista de toda fuente de luz; estaba a gran profundidad, justamente bajo la parte de la casa que ocupaba mi dormitorio. Evidentemente había desempeñado, en remotos tiempos feudales, el siniestro oficio de mazmorra, y en los últimos tiempos el de depósito de pólvora o alguna otra sustancia combustible, pues una parte del piso y todo el interior del largo pasillo abovedado que nos llevara hasta allí estaban cuidadosamente revestidos de cobre. La puerta, de hierro macizo, tenía una protección semejante. Su inmenso peso, al moverse sobre los goznes, producía un chirrido agudo, insólito.
Una vez depositada la fúnebre carga sobre los caballetes, en aquella región de horror, retiramos parcialmente hacia un lado la tapa todavía suelta del ataúd, y miramos la cara de su ocupante. Un sorprendente parecido entre el hermano y la hermana fue lo primero que atrajo mi atención, y Usher, adivinando quizá mis pensamientos, murmuró algunas palabras, por las cuales supe que la muerta y él eran mellizos y que entre ambos habían existido siempre simpatías casi inexplicables. Nuestros ojos, sin embargo, no se detuvieron mucho en la muerta, porque no podíamos mirarla sin espanto. El mal que llevara a Madeline a la tumba en la fuerza de la juventud había dejado, como es frecuente en todas las enfermedades de naturaleza estrictamente cataléptica, la ironía de un débil rubor en el pecho y la cara, y esa sonrisa suspicaz, lánguida, que es tan terrible en la muerte. Volvimos la tapa a su sitio, la atornillamos y, asegurada la puerta de hierro, emprendimos camino, con fatiga, hacia los aposentos apenas menos lúgubres de la parte superior de la casa.
Y entonces, transcurridos algunos días de amarga pena, sobrevino un cambio visible en las características del desorden mental de mi amigo. Sus maneras habituales habían desaparecido. Descuidaba u olvidaba sus ocupaciones comunes. Erraba de aposento en aposento con paso presuroso, desigual, sin rumbo. La palidez de su semblante había adquirido, si era posible tal cosa, un tinte más espectral, pero la luminosidad de sus ojos había desaparecido por completo. El tono a veces ronco de su voz ya no se oía, y una vacilación trémula, como en el colmo del terror, caracterizaba ahora su pronunciación. Por momentos, en verdad, pensé que algún secreto opresivo dominaba su mente agitada sin descanso, y que luchaba por conseguir valor suficiente para divulgarlo. Otras veces, en cambio, me veía obligado a reducirlo todo a las meras e inexplicables divagaciones de la locura, pues lo veía contemplar el vacío horas enteras, en actitud de profundísima atención, como si escuchara algún sonido imaginario. No es de extrañarse que su estado me aterrara, que me inficionara. Sentía que a mi alrededor, a pasos lentos pero seguros, se deslizaban las extrañas influencias de sus supersticiones fantásticas y contagiosas.
Al retirarme a mi dormitorio la noche del séptimo u octavo día después de que Madeline fuera depositada en la mazmorra, y siendo ya muy tarde, experimenté de manera especial y con toda su fuerza esos sentimientos. El sueño no se acercaba a mi lecho y las horas pasaban y pasaban. Luché por racionalizar la nerviosidad que me dominaba. Traté de convencerme de que mucho, si no todo lo que sentía, era causado por la desconcertante influencia del lúgubre moblaje de la habitación, de los tapices oscuros y raídos que, atormentados por el soplo de una tempestad incipiente, se balanceaban espasmódicos de aquí para allá sobre los muros y crujían desagradablemente alrededor de los adornos del lecho. Pero mis esfuerzos eran infructuosos. Un temblor incontenible fue invadiendo gradualmente mi cuerpo, y al fin se instaló sobre mi propio corazón un íncubo, el peso de una alarma por completo inmotivada. Lo sacudí, jadeando, luchando, me incorporé sobre las almohadas y, mientras miraba ansiosamente en la intensa oscuridad del aposento, presté atención -ignoro por qué, salvo que me impulsó una fuerza instintiva- a ciertos sonidos ahogados, indefinidos, que llegaban en las pausas de la tormenta, con largos intervalos, no sé de dónde. Dominado por un intenso sentimiento de horror, inexplicable pero insoportable, me vestí aprisa (pues sabía que no iba a dormir más durante la noche) e intenté salir de la lamentable condición en que había caído, recorriendo rápidamente la habitación de un extremo al otro.
Había dado unas pocas vueltas, cuando un ligero paso en una escalera contigua atrajo mi atención. Reconocí entonces el paso de Usher. Un instante después llamaba con un toque suave a mi puerta y entraba con una lámpara. Su semblante tenía, como de costumbre, una palidez cadavérica, pero además había en sus ojos una especie de loca hilaridad, una histeria evidentemente reprimida en toda su actitud. Su aire me espantó, pero todo era preferible a la soledad que había soportado tanto tiempo, y hasta acogí su presencia con alivio.
-¿No lo has visto? -dijo bruscamente, después de echar una mirada a su alrededor, en silencio-. ¿No lo has visto? Pues aguarda, lo verás -y diciendo esto protegió cuidadosamente la lámpara, se precipitó a una de las ventanas y la abrió de par en par a la tormenta.
La ráfaga entró con furia tan impetuosa que estuvo a punto de levantarnos del suelo. Era, en verdad, una noche tempestuosa, pero de una belleza severa, extrañamente singular en su terror y en su hermosura. Al parecer, un torbellino desplegaba su fuerza en nuestra vecindad, pues había frecuentes y violentos cambios en la dirección del viento; y la excesiva densidad de las nubes (tan bajas que oprimían casi las torrecillas de la casa) no nos impedía advertir la viviente velocidad con que acudían de todos los puntos, mezclándose unas con otras sin alejarse. Digo que aun su excesiva densidad no nos impedía advertirlo, y sin embargo no nos llegaba ni un atisbo de la luna o de las estrellas, ni se veía el brillo de un relámpago. Pero las superficies inferiores de las grandes masas de agitado vapor, así como todos los objetos terrestres que nos rodeaban, resplandecían en la luz extranatural de una exhalación gaseosa, apenas luminosa y claramente visible, que se cernía sobre la casa y la amortajaba.
-¡No debes mirar, no mirarás eso! -dije, estremeciéndome, mientras con suave violencia apartaba a Usher de la ventana para conducirlo a un asiento-. Estos espectáculos, que te confunden, son simples fenómenos eléctricos nada extraños, o quizá tengan su horrible origen en el miasma corrupto del estanque. Cerremos esta ventana; el aire está frío y es peligroso para tu salud. Aquí tienes una de tus novelas favoritas. Yo leeré y me escucharás, y así pasaremos juntos esta noche terrible.
El antiguo volumen que había tomado era Mad Trist, de Launcelot Canning; pero lo había calificado de favorito de Usher más por triste broma que en serio, pues poco había en su prolijidad tosca, sin imaginación, que pudiera interesar a la elevada e ideal espiritualidad de mi amigo. Pero era el único libro que tenía a mano, y alimenté la vaga esperanza de que la excitación que en ese momento agitaba al hipocondríaco pudiera hallar alivio (pues la historia de los trastornos mentales está llena de anomalías semejantes) aun en la exageración de la locura que yo iba a leerle. De haber juzgado, a decir verdad, por la extraña y tensa vivacidad con que escuchaba o parecía escuchar las palabras de la historia, me hubiera felicitado por el éxito de mi idea.
Había llegado a esa parte bien conocida de la historia en que Ethelred, el héroe del Trist, después de sus vanos intentos de introducirse por las buenas en la morada del eremita, procede a entrar por la fuerza. Aquí, se recordará, las palabras del relator son las siguientes:
"Y Ethelred, que era por naturaleza un corazón valeroso, y fortalecido, además, gracias al poder del vino que había bebido, no aguardó el momento de parlamentar con el eremita, quien, en realidad, era de índole obstinada y maligna; mas sintiendo la lluvia sobre sus hombros, y temiendo el estallido de la tempestad, alzó resueltamente su maza y a golpes abrió un rápido camino en las tablas de la puerta para su mano con guantelete, y, tirando con fuerza hacia sí, rajó, rompió, lo destrozó todo en tal forma que el ruido de la madera seca y hueca retumbó en el bosque y lo llenó de alarma."
Al terminar esta frase me sobresalté y por un momento me detuve, pues me pareció (aunque en seguida concluí que mi excitada imaginación me había engañado), me pareció que, de alguna remotísima parte de la mansión, llegaba confusamente a mis oídos algo que podía ser, por su exacta similitud, el eco (aunque sofocado y sordo, por cierto) del mismo ruido de rotura, de destrozo que Launcelot había descrito con tanto detalle. Fue, sin duda alguna, la coincidencia lo que atrajo mi atención pues, entre el crujir de los bastidores de las ventanas y los mezclados ruidos habituales de la tormenta creciente, el sonido en sí mismo nada tenía, a buen seguro, que pudiera interesarme o distraerme. Continué el relato:
"Pero el buen campeón Ethelred pasó la puerta y quedó muy furioso y sorprendido al no percibir señales del maligno eremita y encontrar, en cambio, un dragón prodigioso, cubierto de escamas, con lengua de fuego, sentado en guardia delante de un palacio de oro con piso de plata, y del muro colgaba un escudo de bronce reluciente con esta leyenda:
Quien entre aquí, conquistador será;
Quien mate al dragón, el escudo ganará.
"Y Ethelred levantó su maza y golpeó la cabeza del dragón, que cayó a sus pies y lanzó su apestado aliento con un rugido tan hórrido y bronco y además tan penetrante que Ethelred se tapó de buena gana los oídos con las manos para no escuchar el horrible ruido, tal como jamás se había oído hasta entonces."
Aquí me detuve otra vez bruscamente, y ahora con un sentimiento de violento asombro, pues no podía dudar de que en esta oportunidad había escuchado realmente (aunque me resultaba imposible decir de qué dirección procedía) un grito insólito, un sonido chirriante, sofocado y aparentemente lejano, pero áspero, prolongado, la exacta réplica de lo que mi imaginación atribuyera al extranatural alarido del dragón, tal como lo describía el novelista.
Oprimido, como por cierto lo estaba desde la segunda y más extraordinaria coincidencia, por mil sensaciones contradictorias, en las cuales predominaban el asombro y un extremado terror, conservé, sin embargo, suficiente presencia de ánimo para no excitar con ninguna observación la sensibilidad nerviosa de mi compañero. No era nada seguro que hubiese advertido los sonidos en cuestión, aunque se había producido durante los últimos minutos una evidente y extraña alteración en su apariencia. Desde su posición frente a mí había hecho girar gradualmente su silla, de modo que estaba sentado mirando hacia la puerta de la habitación, y así sólo en parte podía ver yo sus facciones, aunque percibía sus labios temblorosos, como si murmuraran algo inaudible. Tenía la cabeza caída sobre el pecho, pero supe que no estaba dormido por los ojos muy abiertos, fijos, que vi al echarle una mirada de perfil. El movimiento del cuerpo contradecía también esta idea, pues se mecía de un lado a otro con un balanceo suave, pero constante y uniforme. Luego de advertir rápidamente todo esto, proseguí el relato de Launcelot, que decía así:
"Y entonces el campeón, después de escapar a la terrible furia del dragón, se acordó del escudo de bronce y del encantamiento roto, apartó el cuerpo muerto de su camino y avanzó valerosamente sobre el argentado pavimento del castillo hasta donde colgaba del muro el escudo, el cual, entonces, no esperó su llegada, sino que cayó a sus pies sobre el piso de plata con grandísimo y terrible fragor."
Apenas habían salido de mis labios estas palabras, cuando -como si realmente un escudo de bronce, en ese momento, hubiera caído con todo su peso sobre un pavimento de plata- percibí un eco claro, profundo, metálico y resonante, aunque en apariencia sofocado. Incapaz de dominar mis nervios, me puse en pie de un salto; pero el acompasado movimiento de Usher no se interrumpió. Me precipité al sillón donde estaba sentado. Sus ojos miraban fijos hacia adelante y dominaba su persona una rigidez pétrea. Pero, cuando posé mi mano sobre su hombro, un fuerte estremecimiento recorrió su cuerpo; una sonrisa malsana tembló en sus labios, y vi que hablaba con un murmullo bajo, apresurado, ininteligible, como si no advirtiera mi presencia. Inclinándome sobre él, muy cerca, bebí, por fin, el horrible significado de sus palabras:
-¿No lo oyes? Sí, yo lo oigo y lo he oído. Mucho, mucho, mucho tiempo... muchos minutos, muchas horas, muchos días lo he oído, pero no me atrevía... ¡Ah, compadéceme, mísero de mí, desventurado! ¡No me atrevía... no me atrevía a hablar! ¡La encerramos viva en la tumba! ¿No dije que mis sentidos eran agudos? Ahora te digo que oí sus primeros movimientos, débiles, en el fondo del ataúd. Los oí hace muchos, muchos días, y no me atreví, ¡no me atrevía hablar! ¡Y ahora, esta noche, Ethelred, ja, ja! ¡La puerta rota del eremita, y el grito de muerte del dragón, y el estruendo del escudo!... ¡Di, mejor, el ruido del ataúd al rajarse, y el chirriar de los férreos goznes de su prisión, y sus luchas dentro de la cripta, por el pasillo abovedado, revestido de cobre! ¡Oh! ¿Adónde huiré? ¿No estará aquí pronto? ¿No se precipita a reprocharme mi prisa? ¿No he oído sus pasos en la escalera? ¿No distingo el pesado y horrible latido de su corazón? ¡INSENSATO! -y aquí, furioso, de un salto, se puso de pie y gritó estas palabras, como si en ese esfuerzo entregara su alma-: ¡INSENSATO! ¡TE DIGO QUE ESTÁ DEL OTRO LADO DE LA PUERTA!
Como si la sobrehumana energía de su voz tuviera la fuerza de un sortilegio, los enormes y antiguos batientes que Usher señalaba abrieron lentamente, en ese momento, sus pesadas mandíbulas de ébano. Era obra de la violenta ráfaga, pero allí, del otro lado de la puerta, ESTABA la alta y amortajada figura de Madeline Usher. Había sangre en sus ropas blancas, y huellas de acerba lucha en cada parte de su descarnada persona. Por un momento permaneció temblorosa, tambaleándose en el umbral; luego, con un lamento sofocado, cayó pesadamente hacia adentro, sobre el cuerpo de su hermano, y en su violenta agonía final lo arrastró al suelo, muerto, víctima de los terrores que había anticipado.
De aquel aposento, de aquella mansión huí aterrado. Afuera seguía la tormenta en toda su ira cuando me encontré cruzando la vieja avenida. De pronto surgió en el sendero una luz extraña y me volví para ver de dónde podía salir fulgor tan insólito, pues la vasta casa y sus sombras quedaban solas a mis espaldas. El resplandor venía de la luna llena, roja como la sangre, que brillaba ahora a través de aquella fisura casi imperceptible dibujada en zig-zag desde el tejado del edificio hasta la base. Mientras la contemplaba, la figura se ensanchó rápidamente, pasó un furioso soplo del torbellino, todo el disco del satélite irrumpió de pronto ante mis ojos y mi espíritu vaciló al ver desmoronarse los poderosos muros, y hubo un largo y tumultuoso clamor como la voz de mil torrentes, y a mis pies el profundo y corrompido estanque se cerró sombrío, silencioso, sobre los restos de la Casa Usher.
Volver a menú...
|




























 Durante todo un día de otoño, triste, oscuro, silencioso, cuando las nubes se cernían bajas y pesadas en el cielo, crucé solo, a caballo, una región singularmente lúgubre del país; y, al fin, al acercarse las sombras de la noche, me encontré a la vista de la melancólica Casa Usher. No sé cómo fue, pero a la primera mirada que eché al edificio invadió mi espíritu un sentimiento de insoportable tristeza. Digo insoportable porque no lo atemperaba ninguno de esos sentimientos semiagradables, por ser poéticos, con los cuales recibe el espíritu aun las más austeras imágenes naturales de lo desolado o lo terrible. Miré el escenario que tenía delante -la casa y el sencillo paisaje del dominio, las paredes desnudas, las ventanas como ojos vacíos, los ralos y siniestros juncos, y los escasos troncos de árboles agostados- con una fuerte depresión de ánimo únicamente comparable, como sensación terrena, al despertar del fumador de opio, la amarga caída en la existencia cotidiana, el horrible descorrerse del velo. Era una frialdad, un abatimiento, un malestar del corazón, una irremediable tristeza mental que ningún acicate de la imaginación podía desviar hacia forma alguna de lo sublime. ¿Qué era -me detuve a pensar-, qué era lo que así me desalentaba en la contemplación de la Casa Usher? Misterio insoluble; y yo no podía luchar con los sombríos pensamientos que se congregaban a mi alrededor mientras reflexionaba. Me vi obligado a incurrir en la insatisfactoria conclusión de que mientras hay, fuera de toda duda, combinaciones de simplísimos objetos naturales que tienen el poder de afectarnos así, el análisis de este poder se encuentra aún entre las consideraciones que están más allá de nuestro alcance. Era posible, reflexioné, que una simple disposición diferente de los elementos de la escena, de los detalles del cuadro, fuera suficiente para modificar o quizá anular su poder de impresión dolorosa; y, procediendo de acuerdo con esta idea, empujé mi caballo a la escarpada orilla de un estanque negro y fantástico que extendía su brillo tranquilo junto a la mansión; pero con un estremecimiento aún más sobrecogedor que antes contemplé la imagen reflejada e invertida de los juncos grises, y los espectrales troncos, y las vacías ventanas como ojos.
Durante todo un día de otoño, triste, oscuro, silencioso, cuando las nubes se cernían bajas y pesadas en el cielo, crucé solo, a caballo, una región singularmente lúgubre del país; y, al fin, al acercarse las sombras de la noche, me encontré a la vista de la melancólica Casa Usher. No sé cómo fue, pero a la primera mirada que eché al edificio invadió mi espíritu un sentimiento de insoportable tristeza. Digo insoportable porque no lo atemperaba ninguno de esos sentimientos semiagradables, por ser poéticos, con los cuales recibe el espíritu aun las más austeras imágenes naturales de lo desolado o lo terrible. Miré el escenario que tenía delante -la casa y el sencillo paisaje del dominio, las paredes desnudas, las ventanas como ojos vacíos, los ralos y siniestros juncos, y los escasos troncos de árboles agostados- con una fuerte depresión de ánimo únicamente comparable, como sensación terrena, al despertar del fumador de opio, la amarga caída en la existencia cotidiana, el horrible descorrerse del velo. Era una frialdad, un abatimiento, un malestar del corazón, una irremediable tristeza mental que ningún acicate de la imaginación podía desviar hacia forma alguna de lo sublime. ¿Qué era -me detuve a pensar-, qué era lo que así me desalentaba en la contemplación de la Casa Usher? Misterio insoluble; y yo no podía luchar con los sombríos pensamientos que se congregaban a mi alrededor mientras reflexionaba. Me vi obligado a incurrir en la insatisfactoria conclusión de que mientras hay, fuera de toda duda, combinaciones de simplísimos objetos naturales que tienen el poder de afectarnos así, el análisis de este poder se encuentra aún entre las consideraciones que están más allá de nuestro alcance. Era posible, reflexioné, que una simple disposición diferente de los elementos de la escena, de los detalles del cuadro, fuera suficiente para modificar o quizá anular su poder de impresión dolorosa; y, procediendo de acuerdo con esta idea, empujé mi caballo a la escarpada orilla de un estanque negro y fantástico que extendía su brillo tranquilo junto a la mansión; pero con un estremecimiento aún más sobrecogedor que antes contemplé la imagen reflejada e invertida de los juncos grises, y los espectrales troncos, y las vacías ventanas como ojos.